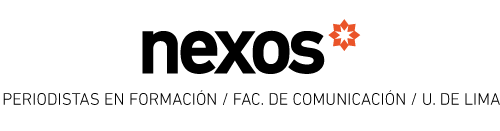Entre carros alegóricos, bailes y momentos emotivos, el colectivo LGBTIQ+ recorrió las calles de Lima reclamando su lugar en una ciudad que aún se resiste a aceptar la diversidad.
Por Rafael Ortega y Daniela Ramos
Don Julio, de 81 años, contemplaba desde la ventana del segundo piso de su casa un desfile masivo. Las personas enardecidas festejaban con regocijo y sin filtros una identidad que, durante años, él no había logrado entender. Vivía en profunda soledad hacía ya un año, cuando Mariana, su hija, decidió tomar distancia luego de que las tensiones entre ambos empezaran a incrementarse. Pero ese día, la curiosidad —o quizás algo más profundo— lo empujó a bajar hasta la puerta.
Fue entonces que, entre el tumulto de gente, vio pasar a Mariana, bailando y celebrando envuelta en una bandera multicolor. Ambos cruzaron miradas. Esta vez no hubo reproches, ni dudas, ni silencios incómodos. Solo una mirada sostenida y una lágrima que se deslizó, sin permiso, por el rostro de Don Julio. No dijo una palabra. Apenas levantó la comisura de los labios, con ese gesto leve, pero cargado de sentimientos encontrados, le regaló una sonrisa.
Una marcha en movimiento
Un 6 de julio del 2002, Juan Carlos Ferrando y unos cuantos valientes activistas más caminaban por la avenida Garcilaso de la Vega. Iban con banderas coloridas en mano, máscaras en el rostro y miedo en el pecho. Ser gay e hijo de un célebre conductor de la televisión peruana no era una combinación que le facilitara la vida. Sabía que titulares como “Patos en las calles” no solo pondrían en juego su carrera artística, sino también la de su padre. Aun así, en un país donde marchar por una causa así era visto como un acto temerario, Ferrando sentía que tenía una misión: abrir una grieta en el muro del silencio conservador que dominaba Lima.
Dos décadas después, las mismas calles retumban en otro tono. La marcha sigue avanzando. Ya no con máscaras ni susurros, sino con rostros descubiertos, tacones altos y tambores de todos los sonidos que rompen el aire. Sin embargo, la vigésimo tercera edición no tuvo la oportunidad de colorear las calles del corazón de Lima ni hacer vibrar los adoquines de la Plaza San Martín. En su lugar, 50 mil almas desfilaron desde las tres de la tarde. Cual río incontenible, atravesaron avenidas como La Peruanidad, Salaverry, San Felipe, Garzón y 28 de Julio. Un recorrido distinto, pero con el mismo aliento rebelde.
Rebelde como el viento de aquella tarde que agitaba los trajes, sacudía plumas y esparcía glitter en todas direcciones. La creatividad era una piel más. Mientras algunos se cubrían de lentejuelas y transparencias, otros decidieron encarnar a aquellos personajes que, en algún momento, les dieron voz o refugio. No faltaban quienes optaban por una sutileza históricamente poco asociada a este colectivo. Con tan solo una vincha, una bandera al cuello o un pin bastaban para decir “aquí estoy” sin gritarlo. En esta pasarela, la moda no era cuestión de frivolidad, era lenguaje y orgullo.
Los carteles también hablaban. Algunos tenían la coquetería de ofrecer “picos gratis” y otros, la ternura de brindar “abrazos de mamá o papá”; en un intento de cubrir aquella herida familiar que muchos cargan consigo. En un contexto donde la vulneración de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ aún es una realidad, aquellos letreros que exigen justicia son mucho más que un adorno. A través de cartulinas y plumones, entre el humor y la denuncia, se gritaban testimonios disfrazados de frases que reclaman, recuerdan y resisten.
Grietas sobre la marcha
A pesar de los colores, las risas y los cantos festivos que lideran altivos los caminos de este día, la ocasión se prestó para liberar de su alma un llamado a la acción. Entre los pasos y tambores que golpeaban fuerte las calles por donde transitaban, se sentía en el aire una lucha que, silenciosa, se ha incrementado con el tiempo. Los bloques de la estigmatización y las distancias entre unos y otros aparecen nuevamente entre los ciudadanos que hace unos pocos años ya empezaba a dar luces de crear una ciudad para todos.
Calladas son las encuestas, muy lejanas de la música y los aplausos que se extendían por cuadras sin encontrar un fin. Pero esta ciudad guarda, en esas cifras, algunos datos que se sienten como estocadas para quienes marchan en nombre de la igualdad. Este mes, Ipsos reveló que casi el 30% de la población considera que la homofobia es instintiva. Como si se tratara de una partida de nacimiento: parte de una naturaleza que, según ellos, nunca habrá de cambiar. Mientras las banderas multicolores flameaban sobre adolescentes, parejas y familias enteras, el dato se instauraba como un eco amargo en medio del bullicio.
De la mano iban parejas como Mario y Rodrigo, que ahora sabían que el 70% de la ciudad no aprobaba que en algún futuro pudieran, así como ellos, contraer matrimonio por más que su amor fuese el mismo. Número ciudadano no muy distante al que consideraba que no debían tener derecho a tener o adoptar niños. Aun así, seguían caminando. Sus manos entrelazadas eran más firmes que el rechazo, y sabían que lo que sentían no cabía en un par de estadísticas. Mientras observaban cómo el afecto era más un privilegio que un sentimiento humano, esa tarde caminaron como si el futuro ya les perteneciera.
Pero no fue sorpresa entonces que, en el tramo final de la marcha, un pastor con micro en mano se haya parado entre la multitud para reafirmar sus valores. “Están distorsionando lo que Dios creó. Él hizo al hombre y a la mujer”, repetía. Alrededor suyo se amontonaban decenas de personas que le gritaban y otros grababan indignados, mientras el hombre no dejaba de hablar con su parlante por detrás, insistiendo sin dar espacio alguno al debate, como si su palabra valiera más que las creencias de su propia religión. No obstante, no todos pensaban como él.
Los rostros detrás de la lucha
Entre la marea de cuerpos y consignas, algunas figuras emergían resaltando más que otras por romper el molde. La comunidad cristiana inclusiva “El Camino” se hizo presente en la manifestación a través de cantos de amor sin odio que, en vez de condenar, acompañaban. “La fe tiene base en el amor y la comunidad LGBT tiene que sentirse parte también. Dios no discrimina”, dijo Juan, quien encabezaba a este grupo que salía de los estereotipos alrededor de la religión y, sobre todo, marcaba distancia de aquel pastor.
Así como Juan, personas fuera de la comunidad hacían que las encuestas se esfumaran y daban paso a la marcha, siguiendo el ritmo de los aplausos que juntos sonaban por toda la capital. Lejos de lo que se podía pensar, había ciudadanos como Lucho, un hombre de tercera edad que miraba alegre este día y que consideraba que estaban en todo su derecho de hacerse notar. A su vida, de todas formas, le costaba aún estar de acuerdo con todo, pero ya era un gran paso para él poder dejar de mirarlos como un “otro”.
Muy distante de aquellos cambios como el de Lucho, la presencia de la congresista del Bloque Democrático Popular y activista por los derechos LGBT, Susel Paredes, no pasó desapercibida. A paso firme, ya no marchaba solo como parlamentaria, sino como una persona más. No se trata de un protocolo, sino memoria colectiva. “Los ataques de los congresistas conservadores y la violencia del alcalde de Lima contra nosotros, que nos ha impedido marchar por el centro, nos ha unido”, declaró energéticamente al buscar unas palabras para este medio.
La noche cayó, y con ella los cuerpos rendidos, las gargantas raspadas, y los pies adoloridos, señal del disfrute de una larga jarana. Por un día, grandes y chicos desfilaron sin esconder sus gestos ni afectos. Durante este 28 de junio, el miedo bajó la guardia y la ciudad abrió sus calles con una mirada menos prejuiciosa. Lima, mayormente indiferente, se llenó, aunque sea por un día, de amor incondicional. Mientras los más jóvenes se negaban a darle fin a tal celebración y buscaban refugio en bares o discotecas, aquellos a los que las generaciones ya les pesaban se dirigían a sus casas, preguntándose en el camino si algún día marchar dejará de ser necesario para poder sentirse libres.