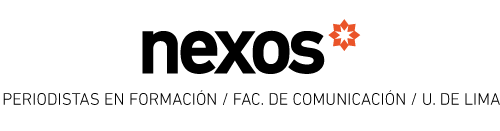En el corazón de Lima aún quedan cajones de madera, trapos curtidos y manos que lustran vidas a cambio de algunos soles. Aunque han perdido el resplandor de otros tiempos, los lustrabotas persisten ante la indiferencia, la informalidad y la rutina acelerada de una ciudad que apenas los mira.
Por Marjorie Chauca
Frente a la Plaza San Martín, en la primera cuadra del jirón Quilca, entre el antiguo Teatro Colón y el edificio Giacoletti, los zapatos apurados de los transeúntes van y vienen sin detenerse. Allí, bajo el cielo gris de Lima, alguien permanece inmóvil: ojos brillantes como el betún, cuerpo encorvado sobre un lustrín, una chompa vencida por el frío y los pies descalzos sobre una caja de madera. Es el Petiso.
A pocos metros, en una esquina, una figura familiar lo acompaña. Pero no está hecha de bronce ni congelada en el tiempo. Es real. Tiene las manos curtidas, los ojos cansados y una caja de madera entre las piernas. Se llama Agustín Gonzalo Villacorta, aunque todos lo conocen simplemente como Gonzalo, el lustrabotas.
El Petiso andante
Gonzalo tiene 60 años y habla de la Plaza San Martín como si fuera su casa. No es para menos: sobre sus hombros carga cuarenta y cinco años de betún y trapo. Llegó desde Huaraz cuando apenas tenía quince, como tantos otros muchachos que dejaron sus hogares durante los ochenta, empujados por la necesidad. Algunos tuvieron más suerte que otros en los laberintos de la urbe.
Sin embargo, Gonzalo encontró una caja de madera, un puñado de trapos, betún y un oficio que le permitió sobrevivir. “Yo empecé con esto”, dice, mientras acaricia su herramienta como si se tratara de un viejo amigo. “No había cómo en la familia. Vine por trabajo. Ahora vivo en Canto Grande, en una casa humilde”.
En aquellos primeros días, el Petiso no solo era de bronce, sino también un refugio. Una figura que, además de rendir honor a miles de niños trabajadores de la época, ofrecía abrigo a quienes no tenían techo ni tiempo para la infancia. Gonzalo y otros trabajadores hallaron en la Casa de los Petisos una cama tibia, un plato caliente y una familia.
“Ahí comíamos, dormíamos. Todo era gratis para los que no teníamos nada. Pero ya estoy viejo y me botaron”, recuerda con una risa quebrada de quien ha sido dejado atrás.
Hoy, esa estatua mira un paisaje distinto. Las voces infantiles ya no resuenan entre los adoquines, los pasos pequeños desaparecieron. “Ya no hay muchachitos. Antes venían un montón. Ahora la policía se los lleva. Igual, en la pandemia llegaron varios a la casa, pero la pandemia se los ha llevado a bastantes”, cuenta Gonzalo, acomodando su caja como quien protege un recuerdo.
En su rutina, cuando la ciudad de los reyes aún bosteza, él ya ha empezado su jornada. Está desde las seis, sin importar si el cielo llora o la plaza calla. Trabaja de lunes a domingo, regresa a San Juan de Lurigancho al anochecer, cansado pero con el corazón encandilado por sus hijos.
“Si fuera otro hombre, ya no haría esto. Pero lo hago por mis hijos. Todo es por ellos”, repite Gonzalo con esa firmeza serena que solo conoce quien ha resistido tanto. La estatua permanece inmóvil, pero Gonzalo no. Él sigue andando. Su cajón, ese altar de madera lo acompaña como un testigo leal. Mientras otros olvidan, él persiste. Y en cada par de zapatos que devuelve al brillo, deja una pequeña huella suya: digna y real.
Entre trapos y orgullo
Luis Armando Gonzales tiene cincuenta años y camina por el Centro de Lima con la caja bajo el brazo como quien carga una certeza. A diferencia de Gonzalo, no creció en la plaza, pero el betún, los trapos y los zapatos ajenos han caminado con él desde que tiene memoria.
Llegó a la capital a los dieciocho, dejando Chiclayo y sus calles polvorientas, con una secundaria inconclusa y una idea vaga de futuro. “Un pata que ya estaba acá nos dijo: ‘Pónganse de lustradores’. Y desde ahí me dediqué a esto”, relata Luis Armando, como quien no se arrepiente del camino aunque haya sido cuesta arriba y sus zapatos se hayan manchado constantemente.
Durante años, trabajó en un módulo en la avenida Dos de Mayo. Allí construyó una rutina, encantó a clientes y lustró certezas. No obstante, la pandemia —esa mancha oscura— lo mancilló todo. El dueño de la pieza murió por COVID-19, el puesto fue vendido y Luis quedó en el aire. La plaza San Martín se convirtió en su refugio, en el nuevo escenario de su batalla diaria. “Me quedé sin nada y vine. No había otra”, denota con esa calma que, ha seguido caminando.
A pesar de que tras la pandemia cada vez sean menos las personas, estas se detienen a dar brillo a sus zapatos, Luis sigue firme. Su jornada empieza temprano, cuando aún no amanece del todo. A las seis y media ya está bajo el edificio El Peruano; más tarde pasa por el Parque Universitario y termina en el Real Plaza, donde aguarda hasta que la noche lo despida. Cada parada es una posibilidad. Cada saludo, una pequeña victoria. Si la jornada viene floja, saca sus helados en verano, porque el hambre no espera y el trabajo no siempre llega. “Hay que buscarla, si no te mueves, no comes”, sentencia sin rodeos.
Luis no se queja. Ama lo que hace. Lo defiende. No lleva uniforme ni trabaja en una oficina, pero camina con orgullo. “No me veo ni más ni menos”, dice con una sonrisa que guarda historias, como la vez que lustró los zapatos de Manolo Rojas y Melcochita. Esas anécdotas —pequeñas, brillantes— se acomodan en su memoria como si fueran parte del cuero que lustra cada día.
Nunca trabajó en una fábrica. No fue por falta de voluntad, sino por falta de papeles. Eligió entonces la caja, los trapos, el betún. En ese oficio encontró dignidad y sustento. Al igual que Gonzalo, forma parte de Fentraluc, la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú, una organización que agrupa sindicatos y vela por los derechos de quienes —como él— construyen su vida sobre una caja de madera.
Una fe que hay que lustrar
José Chávez tiene 45 años y hace solo tres que se dedica a lustrar zapatos. Su historia no está marcada por décadas de experiencia en la plaza San Martín como la de Gonzalo, ni por una vida de clientes fieles como la de Luis Armando. La suya es más reciente, más frágil.
Empezó durante la pandemia, cuando las ventas ambulantes dejaron de ser suficientes y la necesidad lo empujó, como a tantos, a improvisar una forma de resistir. Cambió los caramelos por betún, los carros por las veredas y la venta por el lustre.
Por cada servicio gana entre tres y seis soles. Si hay suerte, reúne treinta o treinta y cinco al día. Si no, sobrevive con lo que guardó del día anterior. “A veces paso con diez soles todo el día”, detalla. Luego, como si necesitara afirmarlo para no rendirse, repite su lema: “Si no te mueves, no comes”.
José nació en San Ramón, en la selva central del Perú. Migró a Lima a los dieciséis años y nunca más regresó. Vivió de lo que pudo: dulces, cualquier cosa que le permitiera llevarse algo al bolsillo. Hasta que un día, alguien le sugirió lustrar zapatos. Y se quedó. A diferencia de otros compañeros, no forma parte de ningún sindicato. Trabaja por su cuenta, sin chaleco, sin permiso y sin respaldo. Se instala donde puede: a veces en la plaza, otras en las galerías. Nunca tiene asegurado el lugar ni la ganancia. Pero igual vuelve.
Lo más duro no es el cansancio —eso ya lo conoce—. Es la indiferencia. “La gente te mira mal”, confiesa. Y aun así, cada mañana carga su caja y sale a buscar la fe entre el polvo del Centro. Porque sabe que quedarse quieto es rendirse. “Cuando caminas, a veces agarras algo. Pero si no caminas, no sale nada”, afirma, mientras se acomoda en la vereda. Observa. Espera. Confía en que, entre tantos pasos apurados, alguien lo vea y se detenga.
A diferencia de los viejos lustrabotas, no tiene anécdotas con políticos ni fotografías del ayer. No colecciona historias largas, sino silencios. Es un rostro que apenas se recuerda cuando ya no está. Un huérfano de ciudad, sin pertenencia definida, sin hogar fijo, sin protección institucional. Se niega incluso a integrarse a los sindicatos, aunque eso signifique aceptar con resignación los gritos de serenazgos que lo expulsan de los espacios públicos.
José, que no forma parte de esa vieja escuadra de lustradores de zapatos, vive sus días como un Petiso contemporáneo. No está hecho de bronce, pero permanece. Invisible para muchos, reconocible solo para quienes comparten su lucha diaria: la de ganarse el pan con trapo, caja, betún… y dignidad.