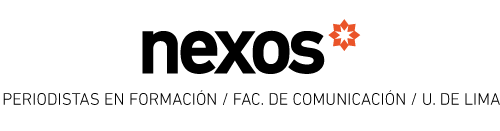Entre sombras de gloria pasada y grietas que denuncian abandono, la Casa del Pueblo guarda en sus rincones tantas esperanzas como traiciones, mientras lucha por mantener vivo el legado aprista entre los retos de la realidad actual.
Por Rafael Ortega Alva
En medio de una capital apesadumbrada por los dolores cotidianos, entre cláxones insistentes y el vaivén de una ciudad tan apurada que apenas mira a los costados, sobrevive una estructura que, en sus cien años, lo tuvo todo. Promesa y decepción; esperanza y traición; justicia y corrupción; valentía y terror; riqueza e hiperinflación. La Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte, no es sino un bastión de la política peruana que intenta, entre ruinas y memorias, encontrar su lugar en un país que ya no lo mira con los mismos ojos.
Por estos pasillos caminaron, discutieron y soñaron Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Alan García, Armando Villanueva, y una lista tan extensa que podría llenar páginas enteras. Pero aquella vida de grandeza yace hoy bajo el mismo polvo que cubre sus rincones. Donde antes hubo pasadizos amplios, ahora hay una fotocopiadora; donde se congregaban líderes nacionales, hoy se dictan clases preuniversitarias; y donde alguna vez el distrito de Breña escuchó proclamarse con orgullo “unidos todo lo podemos, desunidos nada somos”, ahora reina un silencio espeso, como si la historia hablara solo en susurros.
Quizá los militantes más fieles y constantes sean, literalmente, los tres gatos que deambulan por los interiores de la casona, junto a un corredor que exhibe en fila los bustos de figuras reconocidas, tanto por sus luces como por sus sombras. Ahora, entre esos claroscuros, el APRA lleva casi diez años fuera de las batallas electorales y la inactividad pesa en el ambiente. Dentro, todo —desde la seguridad hasta la limpieza o administración— está en manos de algún compañero. Unos llevan tanto tiempo afiliados que no recuerdan su vida antes del partido; otros, en cambio, se inscribieron apenas el año pasado, más por necesidad de empleo que por convicción política.
No sorprende que, al ingresar, lo primero que te pregunten sea si ya eres compañero o si deseas serlo pronto. Esas palabras, en otro contexto, sonarían forzadas, pero en voces como la de Julio —un hombre que aparenta estar en sus cincuenta y que desde los diez merodeaba los alrededores de este templo búfalo— adquieren otro peso. Como él, varias de las pocas personas que hoy caminan por la casona son de linaje aprista. Herederos de un mito que se transmite con el fervor de una religión. En sus ojos, aún brilla la estrella roja. En su corazón, vive el espíritu indomable de Haya de la Torre. Y en sus palabras, la esperanza de que algún día el partido vuelva a encenderse.
Qué difícil debe ser para personas como Julio aceptar que la Casa del Pueblo ya ni pueblo tiene. Hoy, más personas pasan por la estación del Metropolitano que tiene justo al frente. Al entrar, los techos altos hacen que cada paso retumbe, como si los ecos intentaran llenar el vacío. En medio del ala principal, un Señor de los Milagros aumenta la mística, o el deseo constante del perdón de los pecados. Julio es aprista y morirá siéndolo, pero muchos de los que cruzan estas puertas —afiliados o no— ya no parecen ingresar por la doctrina.
Galería entre ruinas
No todos los días son como un desierto. De vez en cuando, la Casa del Pueblo se sacude el polvo con alguna actividad que convoca a sus militantes. Se celebran fechas fundacionales, como el nacimiento del partido o el cumpleaños de Alan García, pero también otras más terrenales —y menos apristas—, como el Día de la Madre o la Navidad. Son pequeñas estelas conmemorativas que, por unas horas, le devuelven algo de vida a la casona. Sin embargo, la efervescencia dura poco. La soledad vuelve, terca, a ocupar cada rincón.
Donde sí hay un público constante es en aquellas actividades que, de político, solo conservan el nombre de Haya. En la clínica dental, voluntarios de distintas universidades realizan sus prácticas sin saber necesariamente quién fue Víctor Raúl. En los pasillos, no es raro ver a personas que no tienen ninguna filiación partidaria, sentadas bajo luces fosforescentes que iluminan con más fuerza que la propia fachada de la casona búfala. Un chequeo general cuesta tres soles. Endodoncia, ortodoncia, estética o radiología: el menú es amplio y los precios, dignos de un partido que aún dice hablar en nombre del pueblo.
Mientras tanto, en la parte posterior del local, se escuchan voces desenfrenadas que, por un momento, despiertan el interés de más de un compañero. ¿Será acaso un debate como los de antes, de esos que congregaban a Villanueva o a Townsend? No. No se trata de políticos. Son jóvenes que improvisan una pichanga en el patio trasero, aprovechando un recreo de la academia preuniversitaria Antenor Orrego. Por 250 soles, estos estudiantes —ajenos incluso a las siglas del APRA— entran y salen con disciplina casi militar, siempre por el mismo pasillo, al fondo del cual cuelga una imagen descolorida del fundador, aquel que un 7 de mayo de 1924 encendió una aventura nacional que ahora enseña matemáticas y razonamiento verbal.
Al costado del patio que funciona a suerte de cancha de fútbol, estacionamiento o depósito, se esconde una pequeña peluquería, invisible si no fuera por un cartel que aún conserva el rojo característico del partido. En su puerta, una banca desvencijada sostiene desde tempranas horas a personas que vienen por cualquier motivo, menos por hacer política. Algunas, apenas, saben dónde están. Como Daniela, una joven que aparece sin mucha regularidad por la Casa del Pueblo. De hecho, no sabe con certeza cuándo se hizo militante; fue su padre quien la inscribió, fiel a la idea de mantener vivo el linaje. No obstante, para ella, nombres como García, Sánchez o Haya no importan tanto como un buen retoque de rizos.
Apenas termina la sesión, Daniela se marcha sin mirar atrás, ajena a los nombres en las placas y a las frases que alguna vez levantaron multitudes. Donde antes se coreaba la Marsellesa aprista con el puño en alto, hoy se escucha el zumbido de la máquina de corte, el eco del examen de admisión y el rumor de recetas médicas. La política ha cedido espacio a un bazar de necesidades cotidianas. La ideología ha sido desplazada por la economía de subsistencia. Y así, mientras la estrella de cinco puntas se oxida en lo alto, abajo la vida continúa, no por convicción, sino por conveniencia, aunque no todos piensan así.
Nuevas estrellas
A pesar de que la casona está repleta de imágenes que recuerdan el pasado que ya no es, existen caras nuevas. Belén García, actual secretaria general —y la primera mujer en asumir ese cargo en un siglo—, camina entre las ventanas rotas y las calaminas desgastadas de la Casa del Pueblo. Aunque en el segundo piso se encuentra su oficina, trabaja únicamente en el primero. Según ella, la infraestructura ya no soporta actividad alguna. Pero entre los compañeros circula otra versión: desde el controversial suicidio de Alan, nadie se atreve siquiera a mirar hacia el que fue su bastión. La clausura de la parte superior hace al concreto un peso ligero frente a la carga que resulta la herida de la memoria que no parece sanar.
El partido aún cuenta con más de 60,000 afiliados, pero la línea que marca su horizonte es tan borrosa como las promesas de algunos de sus viejos caudillos. Para Belén, sin embargo, estos casi diez años fuera de la contienda electoral no representan decadencia, sino consecuencia: una campaña de satanización orquestada —según ella— por quienes temen al regreso del aprismo. La espera, que ya recuerda a la del tren eléctrico, se alarga, pero en su andar persiste la convicción de que las ideas de Haya no solo siguen vivas, sino listas para despegar una vez más.
Así como Belén, hay otros como Enrique, un universitario que, para sorpresa de muchos, no proviene de las tradicionales columnas apristas de la Garcilaso o la Villarreal, sino de la más bien neutral —o tibia— Universidad de Lima. Asiste con regularidad a las actividades partidarias, con el sueño de levantar aquella promesa que alguna vez fue esperanza y que hoy es, más bien, motivo de rechazo. Cuando llega, lo reciben con calurosos apretones de mano y abrazos de fraternidad. En su hablar se perciben las enseñanzas de las clases de oratoria, pero ni el discurso más pulido logra disimular que la Casa del Pueblo es el reflejo fiel de un partido que ha permanecido demasiado tiempo en las sombras.
Tal vez ya no quede ese vigor ni aquel compañerismo —nunca mejor dicho— con el que, allá por los años cuarenta, miles de militantes compraron esta vieja casa para pelear, codo a codo, debates, protestas y elecciones al son del “solo el APRA salvará al Perú”. Enrique sabe que el camino es largo y empieza por mirar esas paredes descascaradas que, con el tiempo, se cubrieron más de escándalos, traiciones y silencios que de gloria. Aun así, busca, como tantos antes, alguna forma de que su fe deje de estar cargada de resignación.
Por inercia o por impulso, en la Casa del Pueblo cada quien carga su propia versión del partido: unos lo ven como una llama a punto de extinguirse, otros como una brasa todavía capaz de encender el porvenir. Lo único cierto es que ambos grupos siguen caminando por los mismos techos altos y pasillos deslucidos, repitiendo que afiliarse es gratis, evocando a Haya de la Torre, y aferrándose —con fe, nostalgia o ironía— a esa vieja consigna que decía que su partido nunca moriría y que ahora resulta, entre líneas, casi una súplica.
Trabajo realizado para el curso de Crónicas y Entrevistas 2025-I.