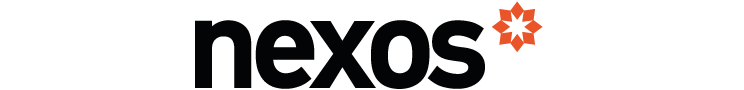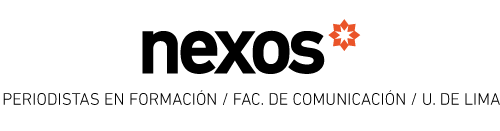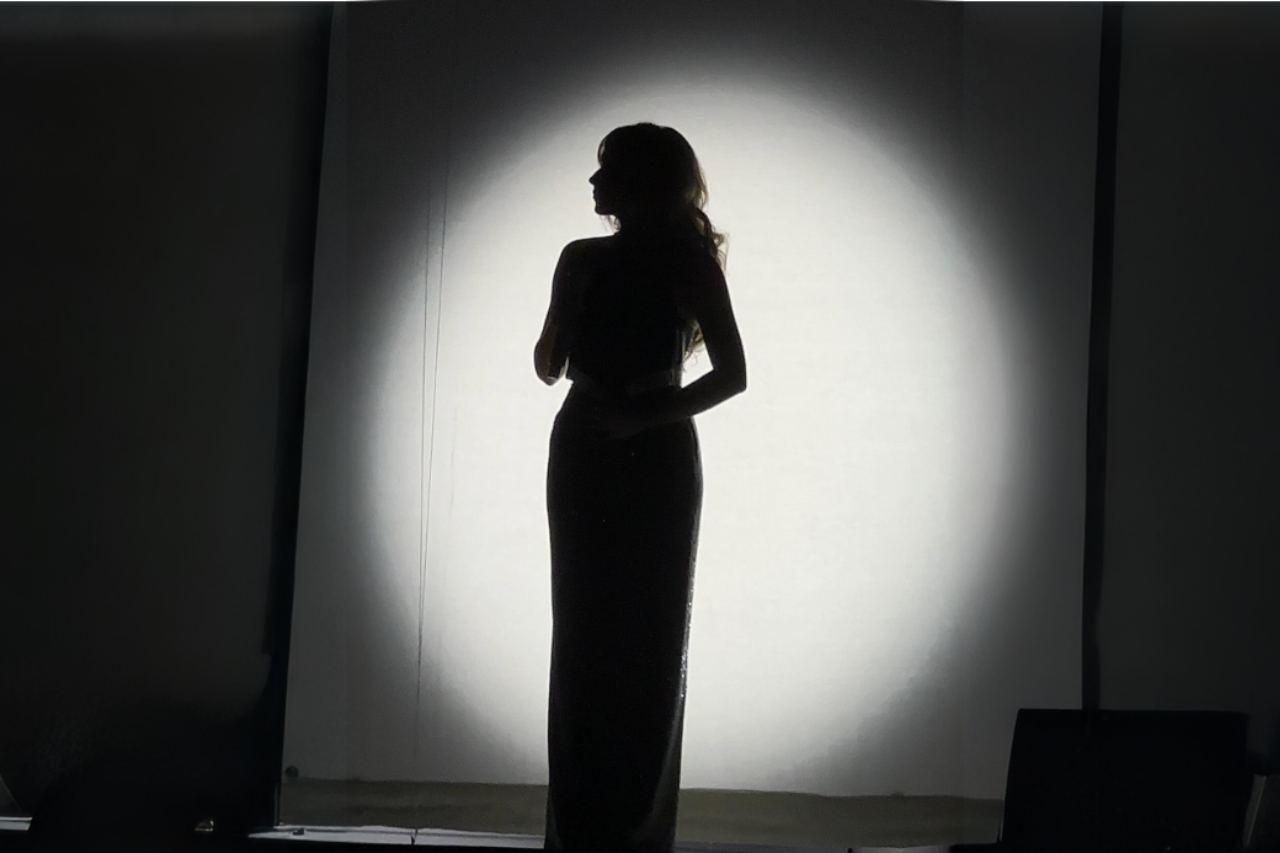La industria del entretenimiento y las redes sociales siguen moldeando la percepción de la sexualidad femenina, generando debates sobre empoderamiento, estigmas y roles de género.
Por Daniela Ramos
La portada del álbum más reciente de la cantante pop Sabrina Carpenter desató un debate. La conversación se desató tanto en redes sociales como en programas de televisión y otros medios, reactivando cuestionamientos que llevan décadas en discusión.
Más allá de simplemente “condenar el libro por su portada”, varios usuarios pusieron sobre la mesa las motivaciones detrás de este nuevo rebranding de la artista. Mientras algunos interpretaron la propuesta como un gesto satírico y una afirmación de autonomía sobre su sexualidad, otros señalaron que respondía a un patrón que continúa reproduciendo valores culturales heredados, es decir, una aparente idea de libertad y goce del placer femenino que, en el fondo, sigue subordinada a la mirada masculina. ¿Quién tiene la razón? Si es que alguien la tiene.
Una libertad consumida por el mercado
A finales del siglo XX, el mundo ya sentía con fuerza los efectos del neoliberalismo. La desregulación, el libre mercado y la globalización favorecieron la concentración de capital, creando un sistema basado en la oferta y la demanda. Los críticos de esta corriente afirman que no solo amplió las brechas entre ricos y pobres, sino que también reforzó dinámicas de desigualdad estructural.
En paralelo, la expansión de la cultura del consumismo y la competencia otorgó un papel central a la industria del entretenimiento, que encontró en estos valores un terreno perfecto para reproducir y mercantilizar los deseos sociales. Es así que la música, el cine y la moda se convirtieron en productos de alto consumo masivo, no solo como formas de arte, sino como moldeadores de identidades, estilos de vida y aspiraciones.
En ese proceso, la socióloga Rosalind Gill advirtió en los 90 que la llamada “liberación femenina”—producto de la revolución sexual— terminó siendo absorbida por la lógica del mercado. Las mujeres pasaron del rol de amas de casa a convertirse en cuerpos hipersexualizados en revistas y publicidades.
Hoy, Maryann Galart, especialista en marketing digital, explica que el debate no pasa por mostrar o no mostrar el cuerpo, sino por quién controla esa representación y con qué intereses se construye: “Si no manejas tu propia imagen y lo hace una agencia o la disquera, son muchos personajes. Entonces tú un poco te dejas llevar a eso. (…) Las industrias sí usan la hipersexualización, que en su defensa ellos le dicen la sensualidad, los artistas lo saben, pero son artistas que en parte están de acuerdo en utilizar esa herramienta para tener más fans, o para diferenciarse del resto. Al final, una marca como tal, tiene que generar una diferenciación y vender”.
Pero ¿qué ocurre cuando la narrativa está en manos de la artista? ¿Puede la hipersexualización convertirse en un arma de empoderamiento?
La dualidad de los cuerpos
Los debates de hoy no pueden desligarse de los antecedentes históricos de la llamada represión sexual femenina. Para la socióloga española Carmen Nuñez, “muchas mujeres, como la generación de las baby boomers españolas, influenciadas por el catolicismo, heredaron silencios y vergüenza aprendida. Es ahora cuando están comenzando a conocer sus propios cuerpos”, explicó para otro medio.
Este trasfondo conecta con la discusión en la industria musical y con la forma en que el público reacciona frente a artistas que muestran abiertamente su deseo. ¿Por qué sorprende cuando una mujer se apropia de su sensualidad? Para la abogada y activista ugandesa, Sylvia Tamale, los cuerpos se interpretan de diferentes maneras dependiendo de la valoración social que se les asignen. En ese contexto, la exhibición de los desnudos femeninos estaría más cargada de estigmas que el de los hombres.
Para Micaela Giesecke, antropóloga social, la diferencia entre hombres y mujeres en la música también se refleja en cómo se percibe su cuerpo. “Otros cantantes varones no necesitan sexualizarse para vender, mientras que las mujeres no solo deben cantar bien, sino verse bien y tener una figura determinada. Parte de esto puede relacionarse con su autonomía y disfrute de la propia sexualidad. No obstante, otra parte está ligada a un ideal de belleza promovido para generar ganancias”, explica.
Esta tensión entre libertad individual y presiones externas se remonta a otros debates sobre la igualdad de género.
¿Qué dice el debate feminista?
El feminismo liberal, identificado con la primera ola, se caracterizó por la búsqueda de igualdad de oportunidades para la mujer y por una visión más individualista y homogeneizada de la lucha. Una de las críticas a esta postura es que no consideraba las múltiples desigualdades entre mujeres de distintas clases sociales.
Como señala Giesecke, “lo que el feminismo liberal diría es, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo. Un feminismo crítico, interseccional, anticapitalista y anticolonial podría responder: sí, pero primero mira en qué contexto estamos”.
La sexualidad, en este sentido, puede ser una vía tanto de liberación personal como de reproducción de estructuras capitalistas que limitan a los cuerpos femeninos a ciertos moldes de ‘éxito’ asociados a la mercantilización del cuerpo.
En este contexto, los medios de comunicación cumplen un rol difusor central. “Todas estas plataformas musicales y de entretenimiento deben ayudar a construir y ayudar a ese equilibrio de poderes, ese equilibrio de valores en ambos casos”, señala Galart.
La industria del entretenimiento se convierte así en un referente para nuevas generaciones que, en ocasiones, replican lo que observan. “Lo que definitivamente se está viendo es que sí está incidiendo en que haya como una especie de retorno a ciertos valores tradicionales, que en realidad se alejan un poco como de los propósitos de un feminismo crítico”.
El deseo de disfrutar de la propia sensualidad y del placer femenino se encuentra mediado por un contexto donde el capitalismo y el consumismo influyen detrás de estas estéticas. Las redes sociales, por su parte, funcionan como un espacio de debate abierto, donde cada persona puede dar su interpretación y cuestionar los límites entre libertad individual y presiones externas. El debate sigue abierto, reflejando que la negociación entre autonomía femenina y expectativas sociales es un proceso en constante transformación.