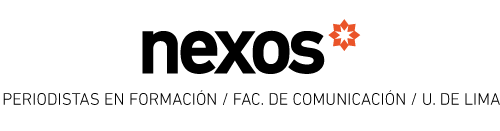Veinte años después de que se desatara el conflicto bélico entre Estados Unidos y Afganistán, la única periodista peruana que cubrió los hechos in situ le cuenta a Nexos su historia como corresponsal en aquella tierra desierta y partida.
“Todo el mundo me hace la misma pregunta. Fue la primera que me hizo mi mamá y, la verdad, yo también me cuestionaba lo mismo. Y es que, ¿quién iba a elegir a una periodista como yo? Mujer, callada, que cubría temas culturales y de mascotas. Casi, casi invisible. Por eso me lo sigo preguntando. Y con total sinceridad, te lo digo: fue una completa casualidad.” La voz aguda y amable de Patricia Castro evidencia el entusiasmo de recordar el inicio de aquellos tiempos. Al otro lado de la pantalla, en China, la periodista me lleva un día de ventaja. Y fue precisamente esa ventaja, de espacio y de tiempo, la que le permitió llegar hasta Peshawar, la frontera de Pakistán con Afganistán, pocos días después del atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre del 2001. Hoy, con una inmensa mochila de vivencias por todo el continente en el que ahora reside y coberturas en el medio oriente, la peruana detalla el paso a paso de su primera misión como corresponsal de guerra.
A mediados de agosto de ese año Patricia preparaba sus maletas para irse a Taiwán, a un curso llamado ‘Religiosidad en el oriente’. Era otra beca de las tantas que se ganaba para aprovechar sus vacaciones del diario El Comercio. La interculturalidad, que era por ese entonces el tema de su interés, era el centro del semanario que llevaba en una universidad de Taipéi. Y fue con ese tema en mente que, a miles de kilómetros de distancia y con 13 horas de diferencia horaria, le llegó la noticia de la tragedia en Nueva York. “Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, parecía ciencia ficción. Como en las películas. El día anterior habíamos estado visitando templos y entendiendo la búsqueda de paz a través de códigos culturales. Y luego vimos el ataque por televisión”, recuerda. Volvió a su habitación y un tanto después, abrió la laptop – que se había comprado el año anterior en la misma ciudad que protagonizaba los hechos – para ver su correo. El último de su bandeja estaba firmado por Virginia Rosas, la editora de Mundo del periódico más importante del Perú. “Sabía quién era ella, tenía un puesto muy importante. Pero yo no la conocía y ella no me conocía a mí”, comenta. El mensaje era corto: ‘¿tienes algún número donde pueda conversar contigo? Es urgente’. “Busqué los datos, se los mandé por correo y en 5 minutos me llamó. Me dijo: “Patricia, soy Virginia Rosas, y es muy importante conversar contigo. ¿No sé si estás enterada de lo que acaba de suceder?”. “Sí”, le digo. “Lo he visto en la TV”. Y entonces me dijo: “acabo de enterarme de que tú estás allá, en Taiwán, geográficamente estás más cerca. Estás mucho más cerca y podrías llegar más pronto”.”
En el diario El Comercio, por ese entonces se tenía la práctica de que el periodista que está más cerca al lugar de la noticia es quien debe ir. “Es una cuestión lógica”, apunta Patricia. El diálogo que le siguió a ese primer enunciado lo recuerda con la misma claridad de hace 20 años.
- “Estás en Taiwán, ¿en cuanto tiempo podrías llegar?”
- “En lo que me demore buscar un pasaje y encontrar una manera de ingresar”
Hubo una breve pausa. La voz de Virginia vuelve por el otro lado del teléfono.
- “Pero espera, antes de todo, ¿quieres ir?”
Otra pausa.
- “Te voy a dar 5 minutos, piénsalo, y dímelo con sinceridad. Si no quieres ir, esta conversación queda entre tú y yo, lo entiendo perfectamente. Hay otro periodista en Corea, les he escrito a los dos pero tú me acabas de responder más rápido”
Con las justas había terminado de hablar cuando Patricia le contestó decidida.
- “Sí, sí quiero ir”
- “¿Estás segura”, le dijo. “Porque una corresponsalía de guerra implica muchas cosas, entre ellas, que puedas perder la vida. ¿eres consciente de eso?””
A Virginia, quien recientemente perdió la lucha contra el Covid-19, Patricia la recuerda como una mujer directa, una editora que tenía claro de qué iba el trabajo y decía las cosas de frente.
- “Sí”, contestó nuevamente Patricia.
- “¿Entonces quieres ir?”
- “Sí”
- “¿Estás segura?”
- “Sí”
- “Ya, empecemos entonces”
Y así fue.
¿Cómo se hace un periodista de guerra?
Patricia había ingresado al diario El Comercio en 1995, a la sección de Crónicas, y fue explorando diferentes terrenos en el género. En sus viajes de estudio aprovechaba para recoger historias que luego presentaba a su editor. En una de esas estudió fotografía, y para el viaje a Taiwán ya tenía una cámara profesional recién salida del paquete. “Sabía que algo podía pasar en algún momento, y cuando esto ocurriera debía estar lista”, cuenta.
Se cree que para ser periodista de guerra uno debe ser duro, fuerte – tanto física como emocionalmente – y con suficiente temple y valentía. Siguiendo el lineamiento de los estereotipos, la profesión ha estado, por mucho tiempo, reservada para hombres. Y Patricia, una mujer de un metro cincuenta, no encajaba mucho en esa descripción. “Pero a Virginia no le importó nada de eso sino si yo iba a cumplir efectivamente una labor periodística”, añade. “Recuerdo que me dijo, ‘tu tienes que regresar viva, sino aquí me matan. Tienes que volver Patricia, porque si tú fallas, porque si tú retrocedes o haces un mal trabajo, nunca más van a mandar a una mujer’”, señala entre risas.
Más allá de ser mujer u hombre, la prioridad del periodista de guerra es llevar a cabo una misión. Un trabajo que, según Patricia, se hace con la cabeza y el corazón. “La cabeza para diseñar bien tus planes, planificar bien tus coberturas, ponerte en contacto muy cercano con tu equipo de base, que en mi caso era Lima. Cada paso que daba ellos lo seguían, sabían qué estaba haciendo. Nunca me disparé sola porque me parecía una falta de respeto hacerlo”, explica. Esta es una de las piezas fundamentales del trabajo, saber que el corresponsal no es la estrella, no es el protagonista de la historia, por más que sea a quien todo el mundo ve. “En realidad, detrás hay una maquinaria completa dando vuelta y apoyando, porque sino no funciona”, aclara la periodista.

Y así como es necesaria la cabeza, el corazón tiene un rol igual de primordial. “Tienes que tener la sensibilidad para poder ver las historias humanas. Y poder, de alguna manera, darte cuenta que eso también es noticia. Que eso es importante cubrirlo”, apunta. Ella ha visto de todo, y tomando en cuenta que la gran mayoría de equipos periodísticos estaba conformado por hombres, son estos los que le causaron las más importantes impresiones de lo que sucede con un corresponsal: reventar en furia por el estrés contenido, estallar en llanto sin poder moverse, desmayarse frente a un cadáver. Ha visto, incluso, a algunos encerrarse en sus habitaciones del hospedaje y cubrir toda la guerra desde ahí. “En el campo, en la cancha, ya no se trata de que seas hombre o que seas mujer. Se trata de que tengas, creo yo, estabilidad y madurez”, explica.
Las agencias y los grandes medios son quienes concentran el mayor número de periodistas. AP, AFP y CNN tenían equipos de más de 30 personas, con carros e intérpretes personales. No se le puede hacer competencia, entonces hay que sacarle la vuelta a la historia. “Virginia me encargó todas las historias humanas. Aparte, yo hacía todos los descargos para Canal N, era un trabajo bien completo”, menciona la periodista, y recuerda también las pocas horas de sueño durante todo ese tiempo. Cuando llegó a Peshawar, área de los Pastunes, etnia a la cual pertenece el Talibán, empezó la cobertura oficial. La edad promedio de la mayoría de corresponsales era entre 40 y 50 años, habían ido a muchas guerras y sabían mantener la calma en situaciones tensas. Recuerda muy claro a Tim, un periodista muy sereno de The Time, que en ese entonces era uno de los más leídos. Tan solo intercambiaron palabras dos veces y aún así le sirvieron de consejo permanente. “Ese es el punto, colaborar con los colegas, mantener la calma, cubrir. No todos cubrimos lo mismo y no todos teníamos el mismo enfoque. Eso de pelearse por una noticia es tonto”, indica.

Trayecto de memoria
Patricia estuvo en la guerra un total de cuatro meses. Empezó con la llamada de Virginia y, con las mismas, agarró su única maleta y se fue rumbo a Hong Kong. “Buena suerte”, fue lo que le dijo el organizador del curso en Taiwán que tuvo que abandonar, dos palabras que escucharía continuamente en el resto de su trayecto hasta la frontera. Sobre la llegada del fax a última hora al consulado de Pakistán para solicitar la visa, la ayuda de personas extrañas que le recomendaban hoteles económicos mientras esperaba el depósito del diario a su tarjeta de crédito, las conferencias de prensa en Islamabad y el avión que logró conseguir finalmente a Peshawar, donde el primer reto fue encontrar un lugar para revelar fotos y conexión a internet, Patricia se puede explayar horas. De hecho, lo hizo. Pero en Beijing ya se acerca la hora del almuerzo. Alcanzo a robarle unos detalles más antes de la despedida.
En noviembre, cuando cae el talibán y ella puede cruzar junto a otros periodistas por el paso de Khyber hacia Jalalabad, le tocó, coincidentemente, hacer el tramo con otra periodista mujer, una italiana. “Los medios grandes se habían enterado primero de la caída del talibán, y salieron en la madrugada a cruzar la frontera. Ellos iban en camionetas y todo era muy llamativo. Algunos grupos militares se mantenían en la zona y simplemente los bombardearon. Cuando fui más tarde, aún no sabía que los habían matado”, recuerda Patricia. Entre un grupo pequeño consiguieron a un chofer que los pasara. No sabían si iría a cumplir con su palabra y no tenían boleto de vuelta asegurado, pero no quería perder la chance. Era un auto viejo manejado por un pastún que les pidió, en determinado momento, que se pusieran la burka porque los talibanes seguían rondando la zona. “Nuestra salida era que él dijera que éramos sus mujeres”, señala.
Cuando Patricia finalmente llegó al campo de refugiados, aprovechó en continuar recogiendo las historias que se había trazado desde un principio: las humanas. Y ahí se dio cuenta de que aquellas supuestas debilidades para ejercer la función de periodista de guerra eran, en realidad, sus fortalezas. Siendo una mujer pequeña y de apariencia inofensiva, podía hablar con otras mujeres afganas. Conocer sus historias. Entender las diferencias entre ellas, que son del campo, y aquellas de la ciudad. Entender que el poder económico y la ayuda internacional y todas las inversiones de Estados Unidos no han llegado a las áreas rurales. Que antes del talibán, durante el talibán y después del talibán, para ellas nada ha cambiado. Entender por qué, 20 años después, la sociedad se vuelve a quebrar en cuestión de días. “Es complejo. Lo que ves, lo que aprendes. Eso solo te lo da vivirlo”, finaliza. Y ahí están sus fotos y sus crónicas, sus historias y sus impresiones. Algunas grabadas y digitalizadas y otras tan solo en la memoria, pero siempre presentes para todo aquel o aquella curiosa que no puede resistir inmiscuirse en la pasión por la profesión.