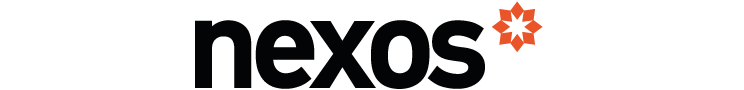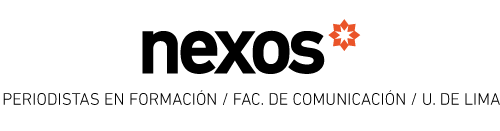El Gran Maestro Internacional del Perú rememora los momentos más relevantes de su trayectoria y reflexiona acerca de las incertidumbres que rodean a su disciplina en la actualidad.
Por Igor García
El 20 de julio se celebra el Día Internacional del Ajedrez, una fecha que rinde homenaje a uno de los juegos más antiguos de la historia, donde convergen la estrategia, la concentración y la creatividad. En esta ocasión, conversamos con Julio Granda, Gran Maestro Internacional del Perú, quien nos guía en un recorrido pasando desde sus primeros movimientos sobre el tablero hasta su último gran enfrentamiento en la élite competitiva.
Recordamos hitos clave como su histórica victoria en el Mundial Sub-14 de México en 1980, su participación en la Olimpiada de Ajedrez en 1986, y sus duelos frente a leyendas como Garry Kasparov y Anatoli Karpov. Ante todo, no deja de lado su nueva misión: formar a las futuras generaciones como maestro en su propia academia.
¿Cuál fue su primer acercamiento al ajedrez?
Se dieron una serie de circunstancias favorables porque, en ese entonces, yo vivía con mi familia en el campo, donde ni siquiera había corriente eléctrica, por lo tanto, tampoco teníamos televisión, lo que en cierto modo fue una ventaja. Sin embargo, el ajedrez no era un juego que se practicara mucho entre los vecinos. No había mucho roce familiar ni social. Pero, de pronto, en 1972 ocurrió un famoso match entre Bobby Fischer, el desafiante norteamericano, y Boris Spaski, el campeón soviético, en plena Guerra Fría.
Ese enfrentamiento captó la atención del mundo entero, sobre todo por el contexto geopolítico. Entonces, mi padre, exaficionado, recuperó el interés por el ajedrez y consiguió un tablero. Él y mis hermanos mayores me enseñaron los primeros movimientos. Fue en ese contexto que aprendí a jugar.
En sus primeras partidas, sea con su padre o sus hermanos, ¿se hizo notar su talento en este deporte o le llevó tiempo?
No voy a negar mi talento, pero creo que hubo un factor importante que marcó cierta diferencia con mis hermanos mayores: a mí no me gustaba perder. Ellos casi no querían jugar conmigo, ni ajedrez ni otros juegos, solo por insistencia aceptaban. Eso sí, si me ganaban, se burlaban y hacían todo un show.
Eso me motivó aún más. Yo lloraba, reaccionaba, y parece que esa fue la clave para que aprendiera rápido. Empezamos a aprender a jugar ajedrez a finales de 1972, cuando tenía 5 años. Justo en época de vacaciones del año siguiente, el ajedrez se convirtió en nuestro principal pasatiempo. En ese verano yo ya había superado a mis hermanos.
En diferentes entrevistas comentó que su aprendizaje estuvo alejado de la teoría y que realmente nunca desarrolló una gran pasión por el estudio de este deporte. ¿Por qué ocurrió esto?
Influyó mucho el hecho de que aprendiera ajedrez de una manera intuitiva. En ese entonces, yo no sabía ni leer ni escribir, porque todavía no había comenzado el colegio formalmente, que se solía empezar a los seis años. El ajedrez lo absorbí como una especie de lenguaje materno. Siempre he tenido esa tendencia a jugar de forma natural.
Más adelante, cuando tenía diez años, vino al Perú un maestro internacional argentino, Jorge Szmetan. Él notó rápidamente mis deficiencias. Fue muy claro y honesto. Recuerdo que dijo: “A este chico le falta Grau”. Mi padre, que no tenía mucha cultura ajedrecística, se quedó pensando: “¿El almirante Grau era ajedrecista?”.
No sabía que él se refería a Roberto Grau, un gran ajedrecista argentino. Szmetan tuvo el detalle de enviarnos desde Buenos Aires los cuatro tomos de Roberto Grau. Eso marcó el inicio de un estudio sistemático para mí. Pero, curiosamente, a mí no me despertaba mucho entusiasmo seguir ese curso.
¿El haber aprendido de una manera diferente le permitió desarrollar una forma distinta de ver el tablero frente a otros grandes maestros?
Efectivamente, lo que en algún momento podría interpretarse como una deficiencia también tuvo sus ventajas. Como no me había “contaminado” —o enriquecido, dependiendo de cómo se mire— con los libros desde el inicio, eso me dio una libertad de pensamiento que me permitió entender el ajedrez por mí mismo.
Sin embargo, ese tipo de aprendizaje te sirve solo hasta cierto nivel. Cuando te enfrentas a los mejores del mundo, necesariamente tienes que recurrir a un estudio sistemático y mucho más riguroso si realmente quieres llegar a lo más alto. Y eso, precisamente, fue lo que a mí me faltó.
En 1980, con 13 años, logró levantar el trofeo del Campeonato Mundial Sub-14 en México y cuando regresó a Perú lo recibió Fernando Belaúnde, entonces presidente. Su nombre estaba en la portada de todos los diarios. ¿Le impactó tanta atención mediática siendo solo adolescente?
Un poco, sí, pero lo tomaba con calma. Era algo que sucedía naturalmente. A veces, incluso, prefería no decir nada, sobre todo porque tenía apenas 13 años. Me invitaban a un sitio, a otro… pero lo que más me marcó fue cuando volví a Camaná. En Lima no estuve muchos días y ya tenía que regresar a casa.
En el camino, lo curioso es que había mucha gente que iba desde Arequipa hacia Camaná para asistir al recibimiento (de él). Y ese contratiempo hizo que llegáramos más tarde de lo previsto. Ya era tarde, estaba empezando a oscurecer, y cuando llegamos me encontré con algo que nunca había vivido. Yo, que vivía en el campo y casi no conocía a mucha gente, de pronto vi la plaza abarrotada, llena de personas con un entusiasmo genuino. Estaban realmente contentos.
En las Olimpiadas de 1986 en Emiratos Árabes Unidos usted tuvo la suerte o mala suerte de enfrentarse a Garry Kasparov, que estrenaba su título de campeón mundial tras vencer a Karpov. ¿Recuerda cómo fue la dinámica de la partida?
Primeramente, yo tenía 19 años. Hubo un momento en el que me hizo una jugada totalmente inesperada, un sacrificio que él ya tenía analizado y que, sinceramente, a mí ni se me pasaba por la cabeza. No lo veía venir. Ahí perdí el control. Pensé demasiado, perdí objetividad y, una vez que él tomó la iniciativa, me pasó por encima. No me dio ninguna opción.
Y claro, uno no siempre está preparado, ni técnica ni psicológicamente, para afrontar algo así. El aspecto psicológico influye bastante. Uno tiene que tener fortaleza mental para jugar bien, porque muchas veces la diferencia no está solo en el conocimiento o la preparación, sino en cómo reaccionas bajo presión.
En el enfrentamiento, usted decidió “abandonar” la partida. ¿Cómo fue ese momento exacto en el que tomó la decisión?
En realidad, a alto nivel, cuando estás en una situación objetivamente sin posibilidades de resistencia, cuando el equilibrio ya se ha roto claramente, lo más sensato y correcto es abandonar antes de llegar al jaque mate. Aunque teóricamente ese es el final oficial de una partida, en la práctica, cuando hay un desequilibrio marcado, ya no tiene sentido continuar.
Entonces, simplemente abandoné porque veía que no tenía chances reales y su posición era totalmente dominante. Le di la mano y me retiré un poco apabullado, pero son gajes del oficio. Tampoco podía esperar hacer un milagro en una posición tan deficiente, especialmente frente a un jugador que, con el tiempo, uno entiende por qué llegó a ser campeón mundial.
En 1992 logró ubicarse entre los 25 mejores ajedrecistas del mundo, su mejor posición alcanzada. ¿Considera que ahí llegó a su techo o hubo algunos factores que no le permitieron mejorar su rendimiento?
En realidad, yo nunca quise dedicarme al ajedrez. Empecé a jugar desde muy pequeño, comencé a viajar, y en algún momento, cuando surgió la disyuntiva entre estudiar o trabajar, empecé a obtener resultados con el ajedrez que me empujaron a seguir por ese camino. Pero lo hice sin una perspectiva clara. Creo que el hecho de venir de un país como el nuestro, tan marcado por la improvisación, también deja huella. Si hubiera sido alemán, probablemente habría tenido otro enfoque. Pero, siendo peruano, nunca tomé decisiones como contratar un entrenador o tener a alguien que me ayudara a ver las cosas desde otra óptica. Uno sigue por inercia.
Es como aquella vez que le preguntaron a Cholo Sotil, cuando jugaba en el Barcelona, por qué no se cuidó más. Y él, siendo sincero, respondió: “¿Y qué querías que hiciera?”. Era joven, venía del Perú, estaba en Barcelona, tenía dinero… y sin orientación, uno actúa según lo que implica su formación. Nunca tuve una preparación sistemática ni me tracé metas claras. No sé si, en ese momento, hubiera podido aspirar seriamente a un título mundial, creo que objetivamente era muy difícil, pero tal vez sí pude haber sido un jugador más consistente, entre los diez mejores del mundo.
En 1998 se retiró, ¿por qué?
Entramos en un terreno bastante complejo. En ese entonces yo viajaba mucho, incluso tenía un patrocinio privado que me permitía dedicarme al ajedrez y competir constantemente. Sin embargo, de forma inesperada, me propusieron postular a la alcaldía de Camaná. Al principio me pareció un disparate: ¿qué sabía yo de política si había vivido toda mi vida en un entorno artificial, viajando desde muy joven? No tenía ninguna preparación en ese ámbito, y yo lo sabía.
Eso demuestra cuán frágil puede ser el ser humano. Acepté la propuesta y, aunque al inicio todo fue raro, pronto lo sentí como una competencia más. Siempre he sido competitivo, y quería ganar. Pero en ese afán, empecé a perder perspectiva. Noté que actuaba distinto a como soy: saludaba gente que no conocía, buscaba votos. En mis discursos decía cosas bonitas, y la gente respondía con entusiasmo, pero internamente me preguntaba: “¿Cómo vas a cumplir todo eso?”. Así entendí cómo funciona realmente la política. Entras en esa vorágine, te atrapa y pierdes la perspectiva. Por suerte, tuve la lucidez de renunciar.
En 2018 logró derrotar a la leyenda del ajedrez Anatoli Karpov y la prensa destacó que Karpov estalló de furia tras verse superado, casi a punto de incumplir con el acto protocolar de estrecharle la mano. ¿Lo entendió o lo tomó como una falta de respeto?
En ese momento, sí me afectó un poco, porque uno piensa: “Esto es algo elemental, es un tema de educación, ¿por qué pasa?”. Pero también hay que entender su perspectiva. Él había tenido una ventaja decisiva en la partida, la desperdició, y estaba frustrado. Por eso me quedé ahí, sentado. Hubiera sido más chocante que él me viera y no se acercara a darme la mano, pero lo hizo.
Creo que eso demuestra que fue la frustración del momento, no una mala intención. También puede verse como un poco de mala educación, pero no creo que haya sido algo con otra connotación. A veces sí se ve eso en otros ídolos —no voy a nombrar a nadie—, pero en este caso, creo que simplemente fue un tema de frustración.
Actualmente, usted es profesor en su propia academia de ajedrez. ¿Cómo se le ocurrió crearla y dedicarse a enseñar?
Con una carrera de más de 50 años jugando ajedrez, creo que ha llegado el momento de transmitir mis conocimientos y experiencias a los jóvenes, especialmente a los niños, considerando no solo el aspecto deportivo, sino también el formativo. Por eso, tengo una academia virtual en la que mis alumnos no solo pueden aprender técnicas, sino también recibir valores y enseñanzas que los ayuden en su formación integral, para que sean personas más preparadas en la vida.
Desde los 13 años, no ha parado de ganar campeonatos hasta el reciente 2017 donde se coronó como campeón del Mundial Senior de Ajedrez en Italia. ¿Cómo ha logrado mantener un nivel competitivo durante tanto tiempo? Incluso con un retiro de por medio.
Creo que he podido mantenerme en el ajedrez porque, sin querer, desarrollé ciertos dotes competitivos. Una de mis virtudes, creo, es que soy capaz de darme cuenta —en plena partida— de dónde me equivoqué. Inconscientemente hacía una especie de “higiene”, iba puliendo mis errores mientras jugaba.
En 1997, Deep Blue, una computadora de ajedrez, venció a un campeón mundial de ajedrez, que fue Kasparov en este caso. ¿Considera que ahora, con la inteligencia artificial, la tecnología puede dominar el tablero?
Garry Kasparov, que en ese entonces era el mejor del mundo, jugó contra Deep Blue, la máquina desarrollada por IBM, y terminó perdiendo. Ese fue un punto de quiebre, porque hasta entonces el ser humano dominaba claramente el ajedrez. Kasparov era extraordinario, y él mismo lo dice: todos recuerdan el match que perdí con la IBM, pero no los anteriores que yo había ganado.
A partir de ahí, comenzó el dominio de las máquinas sobre el hombre, y esa diferencia ha ido creciendo. El mismo Kasparov, en varias conferencias que ha dado por el mundo, recomienda que, de manera inteligente, podemos trabajar muy bien con las máquinas, pero advierte que no es saludable depender completamente de ellas.
Actualmente existe una polémica en torno al mundo del ajedrez. ¿Por qué cree que existen torneos de ajedrez solo femeninos siendo un deporte mental?
En los deportes físicos se entiende que exista una división por género, por razones evidentes. En el ajedrez, lo entiendo como un tema político. Desde esa perspectiva, me parece positivo, porque hay países donde las mujeres están tan marginadas que, si no existiera esa división, prácticamente no tendrían oportunidades para jugar ajedrez. La mujer tiene la ventaja de poder competir tanto en torneos femeninos como en torneos abiertos, donde participan hombres. No tiene límites y puede desarrollarse plenamente. Es cierto que antes el nivel femenino era mucho más bajo en comparación con el masculino, pero eso se debía a que no tenían las mismas oportunidades.
¿Qué le ha enseñado el ajedrez sobre la vida y sobre sí mismo?
Creo que algo importante que desarrolla el ajedrez es la autocrítica. Cuando juegas, tienes que hacer una valoración objetiva. No puedes dejarte llevar por impulsos del tipo ‘me gusta esta jugada’, o ‘quiero atacar con la dama’. No, tienes que ver la posición desde tu perspectiva y también desde la del rival. Eso me parece fundamental como ser humano. Porque si uno no reconoce sus errores, los seguirá cometiendo. Y creo que, gracias al ajedrez, tengo desarrollada esa pequeña virtud.