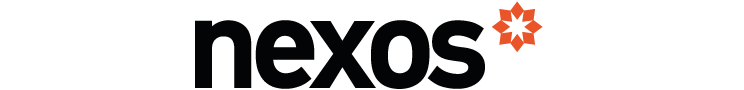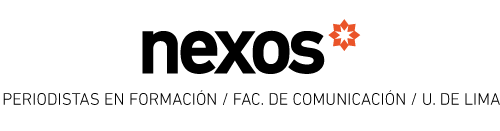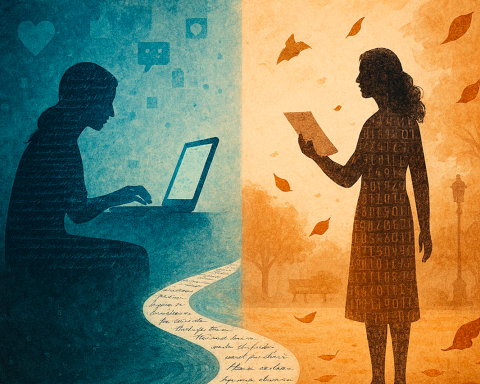Los diversos eventos de su vida marcaron su genio poético, como la memorización de versos y estrofas, el ejercicio del ajedrez en sentido de socialización en la capital, y la figura de su padre, quien le significó su vida literaria.
Por Luis Fernando Estuco Calamullo
A sus 82 años, Marco Martos ha conseguido numerosas hazañas literarias. Nacido en Piura, cuna de sus más remotos recuerdos, enderezó su camino literario en Lima, estudiando en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Fue presidente de la Academia Peruana de la Lengua y escribió más de 20 libros. El poeta e intelectual, sin embargo, es mucho más que un conglomerado de metáforas e ideas rigurosas. Es un hombre que se entiende con la vida en diálogo con la poesía y el ajedrez, sus dos pasiones, las cuales lo remontan a sus tiempos de infante, junto a uno de sus principales influencias: su padre.
¿De dónde proviene su interés por la poesía?
Yo conocí algo de poesía desde el colegio, porque me gustaba aprender poemas de memoria. Ese fue el inicio de mi labor de poeta: recitarlos de memoria. Hasta ahora los sé, y los digo en el momento oportuno. Después he sabido que la ventaja del escritor es que conoce la materia con la que trabaja más que nada. Por ejemplo, un niño empieza a hablar el idioma, y a los cinco años ya lo maneja bastante bien. En cambio, si quiere ser pintor, a los cinco recién empieza.
Entonces, lo más importante del lenguaje es la oralidad, pues permite el diálogo, y el escrito permite su cristalización. Grandes oradores fueron Buda, Jesucristo o Sócrates… No escribieron ni una línea, sino lo hicieron sus discípulos. Sin embargo, son monstruos del dominio del lenguaje. No los cito por casualidad.
¿Recuerda una experiencia que resulte trascendental gracias al diálogo?
Tuve un profesor de filosofía excelente del que me acuerdo su nombre, Enrique Torres Llosa, de la Universidad Católica. Era un hombre que propiciaba el diálogo. Me acuerdo que fue el primer profesor que me impresionó porque, al salir de su clase, se quedaba conversando con los alumnos en la puerta, con los que querían, uno de los cuales era yo. Esto también lo hacían Washington Delgado, Luis Jaime Cisneros y Honorio Ferrero.
Hablando de su poesía de esa década, específicamente en sus inicios, Augusto Tamayo la califica como de una “nostalgia agria”.
Bueno, fue un golpe muy duro cambiar de Piura a Lima. Ocurrieron cosas en ese quinto de secundaria… Un año antes, en el 58, mi padre estuvo muy enfermo. Se sanó, pero luego mi madre contrajo leucemia. Y ya en el mes de agosto de ese año, ella murió. Fue devastador a mis 15 años. Además, mi padre, que era un hombre bueno, también era muy severo. Entonces se refugió en sí mismo, y yo me sentí más solo que nunca.
Y migrar a Lima a estudiar fue fuerte para mí. Me acogió una tía. Me dio todo el cariño, pero al año siguiente ya fui a vivir solo. Y son seis años que viví solo, que pasé tres Navidades solo. Yo no me olvido de eso. Después procuro democratizar la Navidad, no darle tanta importancia, pero, bueno, fue fuerte. Entonces, de ahí salen mis poemas.
Usted fue un joven que participó en torneos de ajedrez, incluso representando a la Católica. Escribió un libro de poemas en relación a ello. ¿Cómo se produjo ese interés?
De niño me gustaba jugar pelota en la calle. Jugaba con una pelota de trapo. Como mi padre no era aficionado al fútbol, me enseñó ajedrez para distraerme de eso un poco. Cada vez menos pedía permisos para ir a la calle. Y con el tiempo descubrí que me gustaba mucho, y mejoré en el proceso, tanto que empecé a ganarle a mi padre. Hubo un tiempo en el que le gané todas, hasta que él salió vencedor en una. Y entonces me dijo “es la última partida que jugamos”.
¿Cómo influyó el ajedrez en sus primeros días en Lima?
Cuando yo vine a Lima, el ajedrez fue para mí un refugio. Esto lo he leído, pero se aplica a mí. El ajedrez ayuda a los jóvenes a socializar con personas de distintas edades, y además permite que su timidez se vaya yendo porque está interactuando, pero generalmente callado, jugando. Hablas, pero poco. Y, sin embargo, así te vas ganando de amigos. Para mí fue una gran salida.
Aprendí a ser un poco metódico con el ajedrez, por la obligación de ir a campeonatos. Pero además porque analizas qué movimiento haces tú y los otros en el tablero. En el tablero, la vida es igual. Tú no estás solo, estás con otros. Y no es que te conviertes en un calculador en el sentido negativo, sino que, más o menos, prevés con quién te sientes bien, con quién quieres hablar, en qué circunstancias actúas de un modo o de otro. A mí se me pierde el DNI, pero no se me pierden las obligaciones.
¿De ahí provino sin disciplina?
Sí, yo creo que sí… Bueno, por la universidad también. Pero yo creo que es una combinación de ajedrez y también con los ejemplos que uno ve en la casa, en mi infancia, de mis padres.
Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta sus dos pasiones como el ajedrez y la poesía, ¿usted encuentra algún tipo de relación entre estos dos?
Es difícil lo que voy a decir, pero, en realidad, la mejor poesía busca la exactitud. Y en ese sentido tiene un parentesco con el ajedrez y las matemáticas, ya que es preciso. La poesía parece el reino de la libertad, pero también es uno del orden, a veces de un furor. Por ejemplo, lo que es el ritmo en la poesía, y en eso se parece a las matemáticas. El ritmo es repetición y suspensión de esa repetición.
Yo siempre utilizo este poema de Juan Gonzalo Rose que se llama “Exacta Dimensión”: Me gustas porque tienes el color de los patios / de las casas tranquilas… / y más precisamente: / me gustas porque tienes el color de los patios / de las casas tranquilas / cuando llegue el verano… / y más precisamente: / me gustas porque tienes el color de los patios / de las casas tranquilas en las tardes de enero / cuando llegue el verano… / y más precisamente: / me gustas porque te amo.
La poesía es vista con una óptica metafísica, abstracta. Usted comenta que también influyen aspectos matemáticos. Después de todo lo conversado, ¿cómo podría definir la poesía?
Los formalistas rusos, frente a la duda entre qué es más importante, lo que se dice o cómo se dice, llegaron a la conclusión de que lo central es manejar la forma. Vargas Llosa, por ejemplo, cuando habla de la importancia de la literatura, dice que comienza con las narraciones de los sacerdotes de pueblos originarios. La gente iba a escuchar las historias, pero algunos cuentan historias mejor que otros, porque saben contar historias. Entonces, para escribir poesía, tienes que dominar la forma.
Vargas Llosa narraba muchas veces que, para él, ser escritor suponía enfrentarse a la figura del padre. También escuché de Hildebrandt algo similar, de que todo escritor, al menos que vale la pena, tiene cierto sentido parricida, literariamente hablando. ¿Usted vivió algo similar?
Mi parricidio lo tuve resuelto al llegar a Lima. Mi padre era muy severo. Yo le trataba de “usted”. Había una gran distancia. Tanto que yo decía “no quiero estar acá, yo quiero escaparme de mi casa”. Quería escaparme para salir de ese control tan severo de mi padre. Pero pensaba “¿y dónde me voy?”. Yo salía de esas cuadras y después pensaba “bueno, me voy, cruzo el río y después a lo que venga”. Pero no me atreví a hacerlo. Me decía “voy a escapar, un día me voy a escapar”, y nunca lo hacía. Y sí, era muy severo.
¿En qué sentido?
Tenía una manera de castigarnos a mí, sobre todo, que era no hablando, por días enteros. Y justo cuando me mandó a Lima, ya me habló, pero apenas. Hubo una pelea antes, no me acuerdo ni por qué. Estaba dando mis exámenes. Y por casualidad coincidió que él estaba en Lima cuando yo di el último examen; pero él no venía por eso, sino por otras cosas.
Entonces yo, cuando vi que ingresé, fui a buscarlo a la agencia (no teníamos mucho dinero, viajábamos por tierra). Le dije que ingresé y me dio un abrazo, se sacó su reloj y me lo regaló y nunca más peleamos. Tenía 16 años. Nunca más. Por nada. Fue un apoyo para mí muy grande. Entonces, esa rebelión que Vargas Llosa tuvo con su padre en la escritura yo no la he tenido nunca.
Pero lo intimidaba…
Pero yo no veía que él buscaba mi bien. Uno ve solamente el lado rígido, pero él creía que era la mejor manera de educarme. Y yo no lo sé… No me pegó, de eso no estoy hablando. No. Era severo. No necesitaba más que mirarme para incurrir en su severidad.
¿Con su círculo social era igual?
Fue muy popular en Piura, entre los alumnos y la gente. Cuando entraba a un restaurante, lo llamaban de todas las mesas. Yo he visto eso. Saludaba por aquí, por allá. Tenía lo que se llama carisma. En la calle éramos una familia feliz.
Trabajo realizado para el curso de Crónicas y Entrevistas 2025-I.