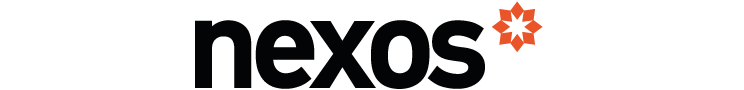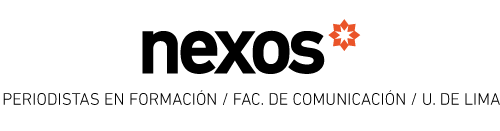Las herramientas de la tecnología aparecieron para darle más ratos de libertad a las personas; sin embargo, ¿por qué sentimos que cada vez tenemos menos tiempo?
Por Rafael Ortega y Daniela Ramos
El mundo, en la actualidad, se enfrenta a un escenario sin retorno. A nivel global, se estima que el número de usuarios de internet supera los 5,000 millones de personas, según datos de Statista. Cada día, la población recibe miles de notificaciones, invitaciones, actividades y juegos en línea. No obstante, pese a las enormes facilidades que han traído las herramientas tecnológicas, entre los ciudadanos comienza a gestarse una sensación de cansancio y angustia.
Si bien la era de la digitalización llegó con la promesa de facilitar la vida de las personas para que pudieran disponer de más descanso, hoy se escucha cada vez con más frecuencia una queja transversal: la falta, precisamente, de tiempo. Siempre hay algo pendiente, una notificación que atender, un correo que responder, una tarea que posponer. Los espacios de desconexión real parecen cada vez más lejanos, mientras el agotamiento se apodera de millones. Más preocupante aún es cómo, en este nuevo paradigma, incluso los ratos de ocio han sido colonizados por la lógica de la productividad. ¿Cómo hemos llegado a esta nueva forma de concebir la sociedad y qué relación hay con la hiperconexión?
Contrarreloj
“El algoritmo solo te da lo que te interesa (…) Todo el rato está buscando llamar tu atención”, señaló Hernán Chaparro, psicólogo social y docente de la Universidad de Lima. Para él, el sistema en el que funcionan, por ejemplo, las redes sociales, se encuentran en constante aparición de información que entretienen al usuario y que, al final, terminan por generar dependencia. Actualmente, las plataformas están disponibles las 24 horas del día, por lo que la población entrega su tiempo al uso desmedido en los medios digitales. “Eso demanda de ti mucha energía y, claro, terminas agotado”, añadió.
El estilo de vida moderno ha configurado una sociedad permanentemente conectada, donde las fronteras entre el trabajo, las obligaciones y el descanso se han vuelto cada vez más difusas. Como sugiere un artículo del medio estadounidense The Atlantic, aunque en términos formales hoy se podría hablar de una mayor disponibilidad de tiempo libre, esta ha sido absorbida y diluida por la lógica de la digitalización. Un ejemplo claro de ello es el teletrabajo que, en lugar de consolidarse como una herramienta para la flexibilidad y el bienestar, terminó convirtiéndose en el verdugo de la libertad personal.
“Un televisor no te va a decir que tiene algo que mostrarte, un libro menos, pero un celular sí. Va a vibrar, va a sonar, va a empujar el contenido”, indicó Eduardo Ojeda, especialista en IA generativa y miembro del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima. Asimismo, añadió que las personas le han dado el permiso a todas las aplicaciones digitales para que estas estén en la posibilidad de brindar información que, en teoría, debería ser vital, pero que muchas veces no sirve para nada.
Desde la estructura de las notificaciones hasta el scroll infinito, cada elemento ha sido diseñado para mantener al usuario atrapado en una experiencia sin pausas. Javi Soriano, investigador psicosocial, indicó para un artículo digital que la percepción del tiempo desaparece en parte por el sentido de abstracción que se activa al pasar demasiado tiempo en las pantallas. Dada la personalización de las redes, el usuario se ve metido en una “burbuja” de la cual luego no sabe cómo salir.
La muerte del ocio
Durante siglos, el ocio fue un privilegio. A principios del siglo XX, el sociólogo Thorstein Veblen observaba cómo las clases altas se diferenciaban por realizar actividades sin valor productivo, como el deporte o entrar a clubes de debates, mientras que las clases trabajadoras estaban sometidas al desgaste físico y el trabajo manual. Hoy, la división entre trabajo y tiempo libre ya no es tan clara: llevamos el trabajo en el bolsillo, y el descanso, cuando ocurre, está invadido por pantallas, notificaciones y métricas de productividad personal.
En su libro Hobbies: Leisure and the Culture of Work in America, el historiador Steven Gelber rastreó cómo, desde finales del siglo XIX, el pasatiempo se transformó en un “ocio productivo”. Ya no se trataba de perder el tiempo, sino de invertirlo: aprender algo, mejorar una habilidad, crear un proyecto. Así, el tiempo libre comenzó a regirse por la misma lógica del trabajo: hacer, rendir, capitalizar.
Esa lógica no ha hecho más que intensificarse. “Ya no se busca una laptop. Se busca la mejor laptop”, comentó Estela Roeder, comunicadora social y profesora de la Universidad de Lima. “El mercado ha impuesto reglas competitivas que tienen que ver con el prestigio, el bienestar individual más que social. Estás más enfocado en satisfacer necesidades propias”, recalcó. La conexión constante no necesariamente implica comunicación significativa, y mucho menos descanso real.
En esa búsqueda permanente por optimizar cada aspecto de la vida —desde los dispositivos que usamos hasta cómo nos mostramos—, incluso el ocio ha quedado atrapado en la lógica del rendimiento. Ojeda enfatizó que “TikTok, Instagram, Youtube, todos compiten por interrumpirte. Lo que buscan es que dejes de hacer lo que estás haciendo para prestarles atención a ellos. Todos los modelos de negocio están diseñados para eso: para que seas un yankee del TikTok”.
Y en medio de todo, ¿queda algún espacio para el descanso verdadero? Desde su experiencia como docente, Roeder señaló que “nuestros alumnos nos hablan de desgaste académico, saturación de tareas, cansancio. Están muchas horas expuestos a celulares y al mundo digital. Y no encuentran entusiasmo. Si les preguntas cuándo fue la última vez que leyeron un libro físico, casi nadie se acuerda”.
El ocio, como tal, parece estar desapareciendo. Ya no se trata solo de tener tiempo libre, sino de qué tan productivo o rentable puede ser ese tiempo. Y en una cultura donde todo se mide y monetiza, descansar, y hacerlo sin culpa, se ha vuelto casi un acto de rebeldía.
Reaprender a vivir
Frente a este panorama, aparecen movimientos como el slow living y el downshifting, que proponen una pausa consciente para tomar el control de nuestras vidas. El slow living, según la revista CQ, invita a reorganizar nuestras prioridades desde la consciencia y no desde la urgencia; el downshifting, por su parte, plantea incluso dejar atrás trabajos exigentes o altamente remunerados para apostar por una vida más simple, con menos ingresos, pero más tiempo libre y satisfacción personal. En un contexto donde el éxito se mide por productividad, estos movimientos sugieren que a veces menos es más.
Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Las tecnologías que nos sobrecargan también ofrecen herramientas para mitigar el ruido tecnológico. “Apple, por ejemplo, tiene un sistema de bienestar que calcula el tiempo en pantalla, otras opciones te permiten ponerle un timer al Instagram, o limitar las interrupciones a partir de las ocho de la noche”, apuntó Ojeda. “Pero no vienen activadas por defecto, el usuario debe hacerlo. Porque si nos apoyamos totalmente en la industria, eso no va a suceder”, recalcó. El cambio empieza con una decisión: usar la tecnología de manera más intencional, no solo más eficiente.
Aun así, no todo en la hiperconexión es pérdida. También puede abrir espacios de identificación, sobre todo entre jóvenes que se enfrentan a un mundo lleno de incertidumbres. “La adolescencia siempre ha sido una etapa de conflictos”, comentó Chaparro. “Pero hoy es muy fácil que alguien en redes sociales comparta este malestar (…) y eso genera una dinámica de empoderamiento. Porque no soy el único. Otros también están con la cabeza revuelta como yo”. Lo que antes se vivía en silencio, hoy tiene una mayor visibilización. Ser conscientes de esta problemática puede ser un primer paso hacia el cambio.
Al final, no se trata de idealizar la desconexión ni de culpar a la tecnología, sino de preguntarnos cómo estamos usando estas herramientas, a qué ritmo vivimos y quién está marcando nuestras prioridades. Quizás, en un mundo que nos empuja a estar siempre presentes, el verdadero lujo no sea hacerlo todo, sino poder elegir cuándo, cómo y por qué queremos estar.