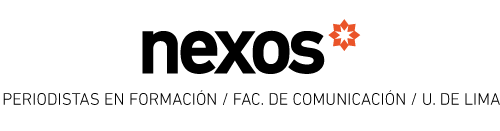El trabajo ha dejado de ser solo un medio de subsistencia para convertirse en parte de nuestra identidad. En el marco del Día del Trabajo, nos preguntamos: ¿por qué el ser humano tiende a asociar su identidad con su trabajo?
Por Cynthia Carmen
Preguntarnos quiénes somos puede abrir un sinfín de cuestionamientos sobre nuestra existencia, nuestro propósito y aquello que nos define. Sin embargo, cuando alguien más nos hace esa interrogante, solemos responder con rapidez y seguridad.
Curiosamente, hay un patrón en la forma en que nos presentamos ante los demás: en los primeros segundos de interacción, casi siempre mencionamos nuestra ocupación o profesión. ¿Por qué, entre las primeras cosas que compartimos, está lo que hacemos o somos capaces de hacer? ¿Por qué no mencionamos lo que aspiramos a lograr o, incluso, lo que nos apasiona? ¿Por qué no decimos primero a quién amamos o qué nos conmueve?
Nuestro lazo social
Socializar es el pan de cada día para los seres humanos. Nos relacionamos con otras personas al salir de casa, al transportarnos, al estudiar e, incluso, al trabajar. Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología, planteó el concepto del trabajo como lazo social. Este se refiere a que, en las sociedades tradicionales, coexistíamos bajo una solidaridad mecánica en la que todos realizábamos tareas similares, compartíamos valores o creencias comunes.
Sin embargo, en las sociedades modernas, este fenómeno cambia. Surge lo que Durkheim llamó solidaridad orgánica que da lugar a la interdependencia entre individuos: cada uno cumple una función específica y estratégica. En pocas palabras, necesitamos del otro para vivir, así es como el trabajo se convierte en uno de los principales lazos sociales.
Bajo está lógica formamos parte de un engranaje de funciones en el que cada uno cumple un rol con el fin de mantener una secuencia y construirnos como sociedad. El trabajo nos define en relación con los demás y nuestra profesión nos sitúa dentro de esta red de roles interdependientes. Por eso, ante la ausencia o pérdida de un trabajo, podemos arrastrarnos hacia la anomia, un estado de desregulación moral o desconexión social.
Sobre este tema, Carmen Cavero, psicóloga con maestría en Psicología Clínica, señala que, al enfrentar la pérdida del trabajo, las personas inician un proceso de asimilación de su nueva realidad. “En algunos casos, las personas permanecen en negación, sienten que no han perdido el empleo o presentan cierta resistencia. Incluso, algunos creen que los volverán a contactar y podrán regresar a su centro de labores”, indica.
Es usual que los trabajadores experimenten un apego no solo al centro de trabajo, sino a las personas que lo conforman, por lo que pueden experimentar interés en permanecer en los grupos sociales, hasta en asistir a las reuniones fuera del trabajo y más. A su vez, la licenciada comenta sobre las emociones que los trabajadores atraviesan en ese periodo. “La ira, la cólera y la rabia se hacen presentes, pueden pasar a estados de depresión y profunda tristeza ante el vacío laboral, ya que el trabajo es un espacio de socialización”, destaca.
La modernidad líquida
Aunque podríamos pensar que las bases de la identidad y el trabajo ya están claras, la dicotomía surge cuando el influyente pensador Zygmunt Bauman señala que, en el pasado, el trabajo era la columna vertebral de nuestra identidad. Entre los siglos XIX y XX, la labor daba sentido a nuestras vidas, establecía nuestra rutina y definía el “quién soy” ante los demás. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, la situación ha cambiado. El trabajo se ha vuelto precario, temporal y, sobre todo, flexible, por lo que ya no nos garantiza el reconocimiento ni la pertenencia que antes nos ofrecía.
Se vuelve común encontrarnos con personas que decidieron abandonar ocupaciones para las que se prepararon durante años o en las que se desempeñaron durante décadas, con el fin de reinventarse o cambiar drásticamente de rubro. Un movimiento laboral como este era completamente inimaginable en una sociedad como la de antes.
Néstor Martos, comunicador y docente de la Universidad de Lima, señala que puede incorporarse el factor generacional como uno de los elementos que modifican la situación. “Las generaciones pasadas ‘se ponían la camiseta’; actualmente, los jóvenes no se apegan con tanta facilidad a sus trabajos, por lo que les resulta más fácil reinventarse”, precisa.
Sin embargo, aunque el distanciamiento sea más común en las generaciones más jóvenes, esto no excluye el valor que asociamos a nuestra posición laboral. “El desempleo no solo implica la pérdida de ingresos, sino también la del lugar que el trabajador ocupa en el mundo”, explica el docente.
Por ello, Bauman define que el desempleado en la modernidad líquida no solo está fuera del tablero de juego del mundo laboral, sino que también fuera del sistema de sentido ya que es “no necesario” para el sistema económico.
Esta pérdida del sentido en torno al trabajo como eje en la vida del individuo ha preparado el terreno para nuevas formas de definir el valor personal y social. Si el trabajo ya no es fuente de identidad ni de reconocimiento, otros factores comienzan a ocupar su lugar.
El valor en la posesión
Mientras que antes la importancia y el lugar que ocupábamos en la sociedad se definían por nuestro trabajo y nuestras capacidades, en el mundo moderno son el consumo y las pertenencias, lo que podemos adquirir, los que marcan nuestro estatus.
Durante la industrialización, el trabajo y la producción eran la base sobre la cual se construía el valor social. Las personas eran vistas como productores dentro de una economía regida por la industria. La modernidad líquida de Bauman indica que ya no importa lo que uno produce, sino lo que consume. Esta transformación tiene profundas implicaciones sociales y culturales.
“La era del consumismo lo ha abarcado todo. Actualmente, nuestra posición social está determinada más por la ropa que usamos y la marca que representa, que por nuestro trabajo. ¿Por qué la piratería que imita marcas de lujo tiene tantos compradores? Porque las personas buscan ese estatus a través de la prenda”, explica Martos.
Este fenómeno no sólo redefine el estatus social, sino también las aspiraciones personales. Tener se ha vuelto más importante que ser. En lugar de valorar el esfuerzo o el conocimiento, se valora lo visible: la marca del celular, el auto que se conduce, las vacaciones que se muestran en redes sociales. Así, las posesiones se convierten en una extensión de la identidad.
Pero, a pesar de ello, el nexo entre el trabajo y las posesiones materiales persiste, ya que un buen empleo muchas veces se traduce en mayores ingresos, los cuales permiten acceder a más y mejores bienes.
Entre las grietas del uniforme laboral y los pensamientos que habitan nuestra identidad, emerge la tensión entre lo que hacemos y lo que somos. Separar el trabajo de lo que nos define como individuos se vuelve una tarea compleja en un mundo donde la ocupación, muchas veces, suplanta al ser. “El trabajo debería dignificarnos, permitirnos tiempo para el esparcimiento y el ocio; no debería encasillarnos, sino darnos lo justo para vivir”, sostiene el docente.
“La identidad humana es un proceso que vamos construyendo a partir de la interacción. En el hogar es donde inicia y luego se va edificando en otros espacios como el trabajo, pero debemos procurar que este no la absorba por completo, sino que sea solo una parte de lo que somos, no su totalidad”, concluye Cavero.
Es esencial empezar a reflexionar sobre el lugar que ocupa el trabajo en nuestra identidad. El desafío está en no permitir que este nos absorba por completo, sino reconocer que somos mucho más que nuestras ocupaciones. En tiempos de constante cambio, replantearnos quiénes somos a través de lo que nos mueve y lo que soñamos alcanzar puede abrir nuevas puertas hacia una identidad más rica y plural. Al final, la respuesta sobre lo que realmente nos define podría estar más allá de lo que producimos o poseemos.