En la cuarta cuadra del Jirón Apurímac, el tiempo parece haberse detenido. Allí está Don Alejandro, con su fiel amiga de tinta y teclas, que mantiene, aunque agonizante, el último bastión de la mecanografía en la capital.
Por Paolo Velita
Cláxones alertando y arrebatando sustos del alma, mentadas de madre con cándidos adornos verbales, el perfume infumable de las carcochas andantes y la informalidad hecha protagonista. Las calles de Cercado de Lima, para todo aquel que las visiten seguido, contienen al menos una característica de las descritas aquí.
Atrás quedaron los tiempos virreinales y republicanos donde el corazón de la capital retumbaba de glamour y lujos, y los distintos ministerios del Estado recibían a miles de trabajadores de saco y corbata a sus oficinas. Al día de hoy, lo único que se mantuvo fueron los lugares, pero ya no las condiciones.
El Centro ahora es distinto: intranquilo, rústico, un espacio envuelto en un sincero caos que ha embelesado a turistas y ciudadanos, por las buenas o por las malas. Un lugar donde se juntan las prácticas del hoy y las del ayer que, por obra de Dios y la Virgen, aún permanecen vigentes.
Un escrito profundo y prevaleciente
A la altura de la cuadra quince de la Avenida Nicolás de Piérola, frente al Parque Universitario, entre la cuarta y quinta del Jirón Apurímac, emerge desde la casa 474 un personaje de casaca gris con paso apresurado, tamaño promedio y zapatos bien lustrados. Uno que llama la atención de los “congresos” de ancianos procheleros y los abatidos por algún narcótico certero.
En su fiel maleta, esa que alguna vez quiso deshacerse de ella, lleva consigo la tradición de una Lima, esa misma que existió y no volverá, encarnada en un aparato pesado de suaves teclas y un ritmo ametrallador. Con folios en la mano, don Alejandro desenfunda el arma más valiosa que tiene: su máquina de escribir Olivetti de “última generación” que acompaña cada metro de tinta desde hace más de 35 años.
No hace falta gritar o pregonar su salida, tan solo su bagaje en el léxico pasado de boca en boca confirma su calidad ortográfica y justifica su “Quiñones” como tributo. Son las 10 de la mañana, y Alejandro empieza una nueva semana de trabajo, una nueva cátedra como mecanógrafo al aire libre. Una profesión que, hasta ahora, no termina de llenar la página de su ocaso.
El tiempo de los tac-tac felices
La llegada de la primera máquina de escribir al Perú se dio hace casi un siglo y medio, proveniente de Europa. A partir de ahí, estos aparatos pesados de teclas blancas y rieles plateados se fueron asentando en las instituciones más importantes del país, como las del Estado, emitiendo documentos legales, administrativos y judiciales.
Era tanto el tráfico de escritos que se tramitaba en estas instituciones que terminó por desencadenar la primera oleada de mecanógrafos modernos, asentados a la espalda del ex Ministerio de Educación, en la fachada del Teatro Pardo y Aliaga, alrededor de los años setenta y ochenta. Allí, congresistas, abogados y enamorados acudían a los servicios para presentar algún reclamo, carta poder o una declaración exagerada de amor. Unos seres tocados con el don del verso angelical, pero con la defensa y calidad de un viejo diablo.
Sin embargo, el periplo de Alejandro comenzó recién en los noventa, la mejor época de la mecanografía según él. Y no tiene fallas en su lógica. Las fotos que circulan por internet de esas fechas retratan nostálgicamente el abrumador boom que estos serviciales sujetos brindaban a las afueras de bancos y centros financieros de la ciudad. “La vida era buena, incluso en épocas de terrorismo y la economía medio baja. Se podía sacar bastante de un solo día. Desde esa fecha, nunca le falta el pan a mi señora y mis hijos de este trabajo”, comenta don Alejandro con delicadeza.
Un punto y aparte
En medio del gran potencial como mecanógrafo que estaba trazando en la calle Apurímac, en esa misma década, se le presentó una oportunidad de oro que lo alejó un rato del tacto de las calles: la política. Un amigo suyo, proveniente de un distrito pequeño de Huanta, se comunicó con él para ofrecerle un puesto en la plancha para la alcaldía de la zona por un partido muy popular y cristiano.
“Lo acepté más que nada por ser de ese partido. Como era amigo mío, entré y ya”, cuenta. Con una mirada recelosa, Alejandro trata el tema con algo de cautela y pudor, como si se tratase de un pecado mortal. Tal vez sea porque su amiguísimo consiguió ganar el puesto a la alcaldía y lo sumó a su oficina como asistente de redacción.
Don Alejandro, aunque con el dinero suficiente y fijo para mantener a su familia, no se sentía satisfecho dentro de sí. La calle lo llamaba, el aprendizaje de entrar en contacto con las veredas, las pistas y los transeúntes contrastaba con la paz, calma y tranquilidad del distrito poblado que no sobrepasaba el doble millar de habitantes. “Había de todo allí adentro: cable, internet, impresoras, computadoras todavía, pero lo único que me vinculaba con la calle era mi máquina de escribir”, relata. Cual niña de sus ojos, se aferró a su máquina de escribir de ese momento, así se empeñó en realizar su trabajo tan bien como lo hacía para los abogados y demandados de a pie.
El tiempo ni Dios fueron buenos con él, para desgracia de su persona. Los favores de Jorge, su amigo, para ascender al poder, empezaron a visitar la puerta de la municipalidad. La gestión cual manzana prohibida se manchó en un acto corrupto que terminó por costarle el trabajo a Alejandro, que tan solo estuvo 8 meses en aquella oficina. “La política desde antes estaba jodida, solo que ahora está mucho más presente”, admite el don, sin pelos en la lengua, con actitud bastante decepcionada dentro de sus pupilas, como si hubiese querido que el futuro hubiese sido otro.
Historia sin un punto final
En la tertulia del día, rápidos ignorantes de la ley y la Constitución buscan rápidamente abogados para la defensa o asesoría, y Alejandro no duda en referir al mismo abogado de confianza: el doctor Augusto Medrano, un ingeniero industrial que desde hace casi dos décadas forma parte del ecosistema judicial del jirón.
Justo en su hora de almuerzo, el doctor se encuentra esperando un menú cazador, donde aprovecha en conversar y admitir su agradecimiento por los “cachuelos” recibidos, además de idolatrar la labor de Alejandro y los demás señores que pasaron por esa calle, pero perecieron en el trayecto. “El mecanógrafo es como un animal importante de la cadena alimenticia. Para quien sea tal vez sea raro, irrelevante a estas alturas, pero están ahí, y siempre me han salvado de un apuro”, define.
Con un semblante acabado, pero de buen tino, el señor Medrano no puede disimular una sonrisa cuando recuerda aquellas épocas donde era la máquina de escribir el rey de toda la escritura y redacción. Atrevido, confiesa con vehemencia y ademanes enardecidos el gran valor cultural que significa el estar ejerciendo esta labor, tan matada incluso como el mismo ejercicio y ponencia del Derecho Penal.“No podemos negar que esto ya es cultura de Lima. Es historia pura que aún queda, y así será”. Don Alejandro no puede contener la emoción y sus manos forman un puño que significa haber resistido oleadas de pandemias y achaques de la vida, de la tecnología y su paso angustioso, hasta llegar al presente. Un ahora donde por fin pretende seguir siendo valorado, aunque él solo, pero teniendo algo de protagonismo a sus setenta años de edad. La tinta sigue corriendo y, si él sigue acá, lo continuará haciendo, como buen escribidor.
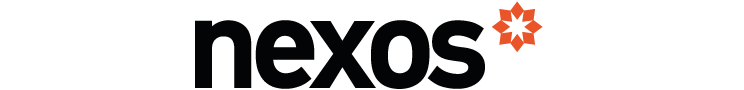
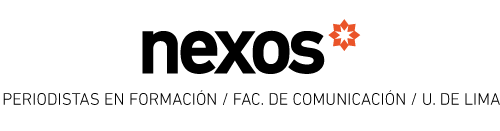
![[Foto: Paolo Velita]](https://nexos.ulima.edu.pe/wp-content/uploads/2024/12/PORTADA-MECANOGRAFOS-NOTA-WEB.png)