El engranaje esencial de la Semana del Cine de la Universidad de Lima es el fuerte equipo de voluntarios. En la clausura del evento, la experiencia alcanza su máxima expresión, donde la meticulosa preparación y sincronización se convierten en la clave para un cierre impecable, haciendo posible que cada proyección sea una celebración del cine y el esfuerzo compartido.
Por Cynthia Carmen
No es la primera vez que Emilia se alista, vestida completamente de negro, para una jornada especial. El sol de noviembre ya comienza a asomar con fuerza, pero aún no ha conquistado por completo el cielo gris de Lima. Aunque este color no es su favorito, lo elige porque la transforma en una sombra, una pieza más del engranaje que se mueve entre la oscuridad de las salas. Allí, las proyecciones cobran vida y deslumbran a los asistentes en el último día de la décima edición de la Semana del Cine de la Universidad de Lima.
Para Emilia, no es un día cualquiera. No es la primera vez que es voluntaria, pero sabe que hoy es especial: la clausura. En esa penumbra donde las historias se cuentan con la luz del proyector, su papel va más allá del de una espectadora. No se sienta en una butaca, sino que se convierte en una de las artífices que hace posible esta experiencia cinematográfica, ese cierre perfecto que todos esperan.
El rodaje de su día arranca temprano, al salir de casa y tomar rápidamente el corredor rojo. Debe llegar antes de la 1 p.m. para marcar su hora de entrada y prepararse para lo que será el clímax de toda la semana. A esa hora, cuando las salas están aún vacías, Emilia sabe que la película ya ha comenzado detrás del telón. Su trabajo comienza mucho antes de que el público tome asiento.
Con su gafete de staff en el cuello, se dirige a la Ventana Indiscreta, la emblemática sala bautizada en honor a Hitchcock. Allí, verifica que todo esté listo. El día anterior, los voluntarios dejaron el espacio impecable, sin rastro de los contratiempos de las jornadas previas. Ahora solo queda realizar los últimos ajustes técnicos: que el aire acondicionado funcione, que las puertas estén despejadas y que la película programada esté lista en la cabina, esperando su momento estelar.
Hoy es el día final, el broche de oro de un transcurso de jornadas que ha unido a cinéfilos, voluntarios y cineastas en una misma pasión. Emilia no lo dice en voz alta, pero lo sabe: esta es su escena culminante, su acto final. Todo debe salir perfecto.
¿Ya tiene su ticket?
En las dos primeras funciones de la jornada, no hubo incidentes relevantes que reportar al jefe de piso, salvo una cartera extraviada que fue rápidamente entregada a seguridad, como un recuerdo olvidado en medio del bullicio.
Emilia guarda su gafete en la mochila, su uniforme de voluntaria momentáneamente en pausa, y decide tomarse un respiro. Se dirige a uno de los puestos de comida que han llegado al campus con motivo de la semana cinéfila. Su elección es clara: un shawarma, el más generoso que encuentra, que acompaña con una gaseosa que ya traía consigo. Desde su asiento, observa el vaivén de los visitantes. Algunos revisan los horarios en sus programas con minuciosa dedicación, mientras que otros, tras mostrar sus DNI en la entrada, se forman en largas colas para comprar canchita, min pao, churros y pizzas.
Al terminar su almuerzo, Emilia se encamina nuevamente al Auditorio Central, el corazón de la clausura. Al llegar, encuentra a sus compañeros en plena organización. Los tickets para la última función están listos para ser repartidos. Los voluntarios, como piezas de un engranaje, se distribuyen las tareas. En unas horas, la calma previa se transformará en una avalancha de rostros expectantes.
Y así ocurre. Las primeras asistentes no tardan en llegar: mujeres mayores, cuyos pasos tranquilos y decididos suben las escaleras con la seguridad de quien está en su lugar predilecto. Sin necesidad de que nadie les indique, forman una fila ordenada, la última del evento. El tiempo parece acelerarse. Tras unos minutos, la cantidad de personas se multiplica. Emilia y los demás voluntarios ajustan detalles: revisan asientos reservados, distribuyen folletos y aseguran que las butacas estén impecables. Es el último acto de esta obra en movimiento.
Con todo listo, empieza la entrega de los tickets. Algunos van solos, sosteniendo sus folletos como si fueran mapas hacia un tesoro, mientras terminan de devorar lo que han comprado en los stands. Otros, sin embargo, llegan en grupos con risas llenando los silencios de la espera. Cada rostro cuenta una historia, y todas convergen en esta noche.
La última película es “Toque Familiar”, dirigida por Sarah Friedland. Un filme que, como un susurro al oído, logra quedarse en el corazón de quienes la ven. Es una obra que trasciende las sombras del Alzheimer, el mal que embarga a su protagonista para iluminar las conexiones más profundas: la ternura, la familia, la memoria compartida. Esta noche, las luces del proyector le darán vida una vez más y ningún espectador querrá olvidar la experiencia.
Tras repartir tickets, Emilia ha recorrido más metros de los que puede contar. Más de doscientos boletos se han esfumado de sus manos a las de los visitantes, pero aún llegan más que solicitan su pase al evento final.
“¡Abran las puertas!”, anuncia uno de sus compañeros, pues el evento final ha dado inicio.
El show debe continuar
Los primeros en cruzar el umbral del auditorio son los mayores de edad y aquellos con alguna dificultad motriz. Los voluntarios, con una paciencia y amabilidad que caracteriza la jornada, los guían cuidadosamente hacia los asientos reservados, mientras las puertas de vidrio se abren, dejando pasar a los visitantes que aguardan con impaciencia.
Para muchos de los asistentes, la rutina es ya un ritual conocido: entregar el boleto, avanzar con paso decidido hacia su asiento predilecto, ese lugar desde donde se puede ver y sentir todo. Sin embargo, la orden es clara: llenar primero los asientos del centro. Desde el interior de la sala, los deliberados, casi como orquestadores invisibles, intentan guiar al público hacia esos lugares estratégicos, buscando que la sala se llene de manera ordenada y fluida.
Los flashes de las cámaras iluminan la escena, reflejando tanto a aquellas personas emocionadas como a los organizadores que, aunque se mantienen tras bambalinas, no dejan de ser parte fundamental de este cierre. Es un evento que, por su magnitud y significado, no puede pasar desapercibido. El murmullo de los asistentes se mezcla con el sonido de los pasos apresurados de los voluntarios, todos en sincronía para asegurar que nada falle en este último acto.
Con cada invitado que pasa, la fila se reduce hasta que finalmente desaparece. Las puertas se cierran con suavidad, envolviendo el recinto en una quietud anticipatoria. Este se llena de una tensión expectante, un último suspiro antes del desenlace final.
Por última vez, Ricardo Bedoya se posiciona en el podio para despedirse de la organización de la Semana del Cine, que lo ha acompañado durante tantos años que resulta casi extraño imaginarlo sin su presencia. No obstante, tal como lo menciona el propio crítico de cine, a partir de ahora será un espectador más, disfrutando de las proyecciones cómodamente desde la butaca y no inmerso en la ajetreada logística que ha definido su rol durante tanto tiempo.
Cuando Bedoya está a punto de sentarse, levanta la mirada una vez más hacia el reflector, como si quisiera absorber por última vez la energía de ese momento tan único. Emilia, desde su posición, siente que esa mirada se posa sobre ella, como un reconocimiento tácito a su incansable labor. Con humildad, Bedoya agradece a los voluntarios, esas manos invisibles que hacen posible que todo funcione a la perfección y sus palabras se ven acompañadas de un aplauso rotundo, que parece prolongarse interminablemente.
Tras algunas fotos protocolares, la película finalmente comienza. La sala se sumerge en un silencio absoluto, cada asistente concentrado en lo que será la última proyección de la noche. Algunos ayudantes, satisfechos con su trabajo, se quedan dentro del auditorio, acomodándose en los asientos vacíos. Otros, como Emilia, se retiran hacia la sala de descanso, ese pequeño refugio donde los murmullos y las risas de los compañeros dan cuenta del cansancio y la satisfacción acumulada durante toda la jornada.
Los engranes paran de trabajar
En la sala, algunos conversan mientras ordenan los tickets, otros se van despidiendo, pero Emilia sabe que se quedará hasta las 11 p.m. cuando finalice la última película. Alguien ha traído gaseosa, snacks y vasos para que los voluntarios puedan descansar. Con una sonrisa, todos agradecen el gesto mientras aprovechan para relajarse en los últimos momentos de la semana cinéfila.
Emilia se sienta en una de las pequeñas sillas de la sala mientras mira atenta, a través de una televisión que en silencio reproduce la misma película que la audiencia está disfrutando en ese instante. Es una experiencia peculiar: está al margen de la acción, pero su presencia sigue siendo parte del proceso.
Entre risas, comparte momentos con sus compañeros que, como ella, durante esta semana trataron de robar fragmentos de cine entre sus responsabilidades. En este rol, la suerte se mide por las horas que logran estar sentados en una de las butacas, un privilegio que solo unos pocos logran disfrutar.
Para ellos, los voluntarios, quienes viven el cine con pasión, el simple hecho de poder sentarse en una butaca, aunque sea por breves instantes, se convierte en un pequeño tesoro, un respiro en medio del ajetreo donde pueden sumergirse en las historias que, aunque fugaces, los acompañarán mucho después de apagarse las luces.
Al término del largometraje, los créditos comienzan a rodar y un constante aplauso resuena en la sala, como si no tuviera fin. Algunos visitantes comienzan a alistarse para retirarse, otros permanecen hasta el último nombre de la larga lista que sale en la pantalla grande, curiosos por conocer a quienes estuvieron detrás de la producción de esa película que les dejó una huella.
Ya sea uno u otro tipo de cinéfilo, al salir del auditorio, todos se encuentran con la misma escena: un conjunto de voluntarios sonrientes, despidiéndolos con satisfacción en los rostros y quienes pudieron vivir esa experiencia que, una sola vez en la vida, se logra presenciar. La Semana del Cine en la Universidad de Lima ha llegado a su fin, pero la sensación de haber contribuido a que este evento se lleve a cabo a la perfección, un año más, es el verdadero reconocimiento que se queda con ellos: el último acto en los ojos de los voluntarios.

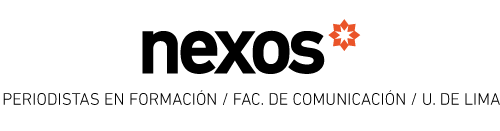




![[Fuente: Daniela Reyes]](https://nexos.ulima.edu.pe/wp-content/uploads/2024/11/PORTADA-WEB-AIASEC-480x384.jpg)